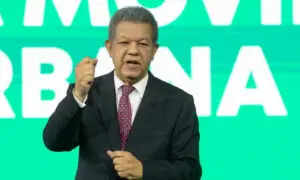Uno podría entender que esta América, la que hoy conocemos, esa que delira en español (o acaso en portunhol), es una fábula escrita por don Germán Arciniegas. A la leyenda del continente precoz y diverso usted le añade la mítica sinonimia de estos pueblos y descubrirá, con asombro, la irrealidad de nuestra vida dentro de un tropo del viejo poeta, acaso en el ensueño retórico de aquel tan augusto como ardoroso rapsoda colombiano.
La utopía de Arciniegas es visceral y es tajante. Su visión de América como matriz de un nuevo hombre vuela más allá del onirismo de la “Raza Cósmica” de Vasconcelos. Don Germán, como un fanático, se enardece con el alto destino de nuestro continente. Más aún: cree en la organización, cree en los Estados, cree furiosamente en la entidad americana.
La realidad, sin embargo, nos arroja otras verdades. La América de nuestro tiempo no es sino un juego de espejos, un retozo de intertextualidades. Desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, desde la madrugada de aquel 12 de octubre hasta hoy, tan sólo hemos sabido jugar al barroco. El barroco, ha dicho Eugenio d’Ors, busca lo ingenuo, lo primitivo, la desnudez. Barrocos fueron el descubrimiento y la conquista, claro que sí: barroco fue Francisco de Miranda, barroca la Independencia; barrocos, por igual, Porfirio Díaz y Trujillo.
La fe bolivariana —laica, civilizada, progresista— alzó plegarias a Inglaterra. Dijo el Libertador: “Bajo la sombra de la Gran Bretaña podremos crecer, hacernos hombres, instruirnos y fortalecernos para presentarnos entre las naciones en el grado de civilización y de poder que son necesarios a un gran pueblo”.
Era entonces el siglo XIX, y en el crisol hispanoamericano las naciones se fundían a imagen y semejanza de nuestras mezquindades. Los Santander, los Páez, los Flores, hicieron de Simón Bolívar el desterrado de Santa Marta. (Al propio Arciniegas oí decir, en Cartagena de Indias, que Bolívar encarnó el más infausto gobierno que alguna vez rigiera Colombia; similar, por lo arbitrario, por lo caótico, así nos expresó, al mandato de los Colón en la Hispaniola).
Así, mientras jugábamos a la revolución, acto supremo del barroquismo, los hombres del Norte desafiaban y domeñaban el progreso. Ellos, los rudos y prosaicos Calibanes, construían las fábricas y los ferrocarriles; en tanto nosotros, los Arieles sublimes y clarividentes, nos rajábamos el pecho a plomazos a la vez que aspirábamos el efluvio del terruño glorioso.
Allá nacían Abraham Lincoln y Benjamin Franklin. Al Sur, valga el parangón, crecían y se multiplicaban criaturas inconcebibles como Juan Manuel de Rosas (“Tirano ungido por Dios para salvar a la Patria”), Rafael Leónidas Trujillo (“Benefactor y Padre de la Patria Nueva”) y el General Juan Vicente Gómez, vitalicio “Pacificador” de la Patria venezolana.
Ellos, los norteños egoístas y toscos, hicieron del suelo una cifra de progreso y libertad. Nosotros, eminentes e inspirados, con la heredad apenas consumamos una desdichada metáfora. Así lo gritó Sarmiento a mediados del siglo XIX, y nadie quiso escucharlo.
El lenguaje que empleamos los iberoamericanos aún está lleno de artificios (“Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario”), de sustituciones, de parodias (“Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo”). Nuestras ilusorias verdades son patéticas sentencias que, en su doblez, en su hipocresía, nada revelan y tan sólo nos empequeñecen. Vivimos todavía bajo las sombras del eclipse medieval. Somos los hijos excepcionales (los supervivientes) de la Contrarreforma. El vigoroso árbol del Norte se nutrió de albedrío, de igualdad, de trabajo. El flaco ramaje de nuestro carácter, caso contrario, se alimentó de cerrazón, de autoridad, de parasitismo.
Nuestras efemérides, nuestros anales, nuestros mausoleos, están repletos de tonsurados, de belicosos, de chupatintas. Jamás supimos honrar al maestro, al médico, al magistrado, al creador de riquezas. Hicimos la apoteosis de lo infecundo, la glorificación del artificio, el ruidoso panegírico de la vacuidad. De ahí que cinco siglos después —infinitud de generales, millares de penitentes, miríadas de amanuenses después—, a nadie sorprenda que nuestra América, como Gregorio Samsa, después de un sueño intranquilo, despierte cada día convertida en un escarabajo.
Hoy, cuando se encienden las luces de un nuevo milenio, los iberoamericanos debemos mirar hacia el futuro sin supersticiosos arrebatos. De aquel espejismo que fue nuestra independencia apenas perdura una borrosa dignidad, acaso dolida de rubores. Mientras tanto, nos tragamos crudos un puñado de mitos y hemos descubierto, quizás tarde, que de poco nos sirvió aquel hartazgo.
Podríamos ahora intentarlo de nuevo. Absolutamente cierto: compartimos una lengua y una amarga indigestión. No somos blancos ni negros ni indios: acaso ese “pequeño género humano” del que hablaba el Libertador. Por la ruta que regresa de Utopía —y sin Rodó, sin Vasconcelos, sin Rojas, sin Arciniegas— encontraríamos tal vez los hispanoamericanos un lugar propicio para la fecundidad material.
Pero la nueva América ha de encumbrar y dignificar a los que enseñan, a los que curan, a los que administran justicia, a los innovadores y productores de riquezas. Si construimos una norma cimentada en el trabajo creativo, en la libertad y en la equidad, ciertamente, brindaremos reposo al atribulado Bolívar de 1830.
Más fácilmente cruza un camello por el ojo de una aguja que la Hispanoamérica de hoy asciende al ámbito de los cielos. La arcilla americana de Arciniegas no endureció: dudosa la organización, inciertos los Estados, precario nuestro albur de americanos. Don Germán —a todos debe dolernos— se equivocó en el alma. Y muchos, esa es la pena, aún no lo advierten.