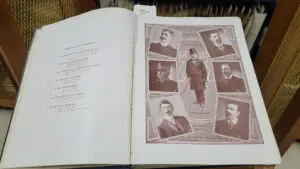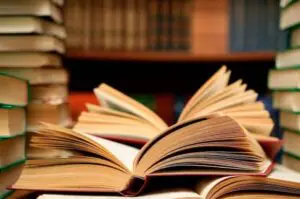El mar sonríe a lo lejos.
Dientes de espuma, labios de cielo.
–¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire?
–Vendo, señor, el agua de los mares–.
Federico GARCÍA LORCA
Europa, Asia y África se mezclan en sus aguas. Los tres grandes credos monoteístas ensangrentaron de idolatría sus influjos. El mar de Ulises y Nausícaa, de los fenicios, de Roma, de los piratas berberiscos, de las galeras venecianas; el más civilizado de los mares: el Mediterráneo. En ese claustro nacieron Platón y Julio César y Leonardo da Vinci. Frente al azulado cristal de sus enigmas, la ontología y la ciencia modelaron el barro del hombre contemporáneo.
Albert Camus lo advierte: “el Mediterráneo tiene un sentido trágico solar, que no es el mismo que el de las brumas. Ciertos atardeceres –en el mar, al pie de las montañas— cae la noche sobre la curva perfecta de una pequeña bahía y, desde las aguas silenciosas, sube entonces una plenitud angustiada”.
Fernand Braudel (1902-1985), miembro destacado de la escuela de los Annales y uno de los grandes pensadores del siglo XX, analiza la prehistoria y la antigüedad de la civilización Mediterránea. Con nobilísima prosa, Braudel transita de los folios de Heródoto y Plinio el Viejo hasta tocar la fundación de Constantinopla y el ingreso a escena del cristianismo.
Los triunfos del derecho Fernand BRAUDEL
Roma sigue creando, desarrollando ciudades, convirtiéndolas en capitales, Tréveris, Milán, Salónica, Nicomedia. Y las letras siguen floreciendo. Nos atreveremos a decir que Amiano Marcelino (320-390) puede equipararse con Tito Livio, que Ausonio de Burdeos es un poeta auténtico, que la literatura cristiana es muy importante, que el fortalecimiento de la enseñanza, tan claro en estos siglos difíciles, tiene su influencia. Sobre todo, está el triunfo extraordinario del derecho romano, cuyo testimonio perdura todavía.
Nos perderíamos en explicaciones difíciles si abriéramos los actuales y admirables manuales de derecho romano en busca del sentido de palabras sencillas: el consentimiento, las obligaciones, los contratos, la propiedad; o si tratáramos de comprender la forma en que el derecho ha seguido la historia múltiple de una sociedad, adaptándose a ella y adaptándola a sus propias exigencias. En Institutions de l’Antiquité (1967), Jean Gaudemet estudia, a la luz de esta dialéctica sociedad-derecho, la evolución de la vida romana, de la que establece tres balances sucesivos, para la Roma republicana, para la Roma del Alto Imperio y para la Roma del Bajo Imperio, que es la decisiva. El derecho romano del Código Teodosiano (438) o del Código Justiniano (529) que irá seguido por el Digeste, los Institutes y los Novelles, es la culminación de una elaboración muy larga, de una superposición de herencias.
El derecho romano se construyó lentamente, día a día, a partir de las costumbres, de los senado-consultos, de los edictos de los magistrados, de las “constituciones” imperiales, de la jurisprudencia, de la doctrina que elaboran los jurisconsultos. El papel de los jurisconsultos, asesores jurídicos y abogados, es el rasgo más original de esta obra compleja. Con seguridad, en este terreno podemos ver la inteligencia y el genio de Roma.
La metrópoli no podía vivir en relación con su imperio —Italia, las provincias, las ciudades— sin unas reglas jurídicas indispensables para el orden político, social y económico. La masa del derecho fue aumentando con los siglos. Los grandes jurisconsultos capaces de manejar esta masa aparecen tardíamente, Sabino y Próculo son de la era de Tiberio, Gayo, cuyos Institutes fueron encontrados en 1816 por Niebuhr en un palimpsesto de Verona, es de la época de Adriano o de Marco Aurelio, y Pomponio, otro famoso jurisconsulto, es su contemporáneo. En cuanto a la enseñanza Del derecho, aparece con el Bajo Imperio, en Roma, en Constantinopla, en Beirut, cuyo papel en el siglo v será considerable: su escuela salvará lo que, en el futuro, permitirá el renacimiento justiniano.
El derecho afirma pues su riqueza hasta las últimas horas de Roma, e incluso después. Si hacemos depender “la supervivencia del derecho y de las instituciones de Roma de su poder político”, escribe Jean Gaudemet, “la ruina o la decadencia del imperio pierden todo su sentido”. No cabe duda de que Roma no morirá totalmente. Su supervivencia formará parte de la sustancia de Occidente.
La fundación de Constantinopla y la irrupción del cristianismo
Sobre estos temas tan antiguos: la decadencia, la muerte de Roma, la discusión podría ser interminable. El imperio que se dice agonizante sobrevive a sus disputas y a las extravagancias de sus amos. Ya no queda oro, ni metal blanco, la economía retrocede por debajo de la moneda, pero la vida continúa. Ya no hay ejército disciplinado, las fronteras revientan una tras otra, los bárbaros penetran profundamente en la tierra romana. No obstante, sigue habiendo soldados dispuestos a morir por Roma, en el Rin, frente a Milán, en el Danubio o en el Éufrates, frente a los persas Sasánidas, los nuevos y temibles enemigos, a partir del 227.
Tampoco se detiene la construcción: Aureliano levanta en el 272 las murallas colosales de Roma. A partir del 324, Constantino construye su nueva capital en Constantinopla, y la inaugura en el 330. Si queremos un acontecimiento simbólico, nos podemos quedar con éste: una antorcha gigantesca que iluminará los siglos venideros.
No se trata de una ciudad construida de forma apresurada, sino de una segunda Roma, acto de alcance incalculable, sobre todo porque está relacionado con la conversión del emperador al cristianismo. Con este acto, el destino del mundo mediterráneo y del imperio se orientan por el camino que desembocará en la supervivencia y la longevidad del Imperio Bizantino. Es algo que Constantino, al hilo de sus actos, no adivinó probablemente, ni deseó de forma anticipada, porque no eligió la capital nueva para escapar de los marcos de la Roma pagana. Desde Diocleciano y la tetrarquía, los emperadores no habían tenido tiempo de residir en Roma.
Constantino, en su nueva capital, tiene a su alcance el Danubio y el Éufrates, puertas frágiles a las que llaman los bárbaros incesantemente. No obstante, lo que nos fascina es el futuro de Constantinopla, a nosotros, hombres de Occidente que tenemos nuestro lugar marcado anticipadamente. ¿Quién podría desinteresarse de este cambio prodigioso, el éxito del cristianismo? En realidad, triunfa tras siglos de malestar profundo. Lo llevan las aguas violentas de una revolución subyacente —y no sólo espiritual— que se desarrolla lentamente, a partir del siglo II.
Entre el 162 y el 168, desde el comienzo del principado de Marco Aurelio (161-180), la situación exterior se deteriora de forma absoluta. La crisis intelectual, moral, religiosa del imperio aparece de forma casi inmediata. Por muy presente, vivido que siga siendo en el universo romano, un paganismo tolerante en el que cohabitan millares de dioses, por muy fuerte que sea el culto del emperador que corresponde, más o menos, a una especie de patriotismo, está claro que este paganismo no da satisfacción ni a las masas ni a las élites. Éstas piden a la filosofía una puerta de salida. Aquéllas buscan dioses accesibles, consuelos tangibles. ¿Hay algún consuelo superior a la creencia en una vida después de la muerte?
No deja de tener su importancia que “la inhumación en el siglo segundo se haga más frecuente que la cremación, mientras que en siglos anteriores la proporción era la inversa […]. Esta forma de sepultura, que deja al muerto la forma del vivo, no deja de tener relación con las creencias que se vulgarizan sobre la vida futura, sobre la salvación eterna y sobre una posible resurrección de los cuerpos”. (E. Albertini).
Aquí todo está relacionado. Aunque una sociología, una geografía diferenciales muestran la multiplicidad de las respuestas según las clases y según las regiones, existe una unidad de la pregunta que se plantea. Ricos y pobres están asaltados por una misma angustia. El resurgir de las filosofías griegas en Roma es significativo. Los cínicos (Demetrio, Oinomao), estos filósofos extraños que pretenden ser mensajeros de Zeus, se convierten en predicadores ambulantes. Un neoplatonicismo ocupa el lugar del epicureismo y del estoicismo. Uno de sus intérpretes, el más importante de todos, será Plotino (205-270). Griego, nacido en Egipto, tiene cuarenta años cuando se establece en Roma y abre una escuela cuyo éxito será inmenso. Su filosofía parte de Platón, pero trata de conciliar todos los diferentes pensamientos en un mismo impulso místico.
Movimientos más turbios señalan esta crisis de las profundidades. Por ejemplo, la multiplicación de los taumaturgos y milagreros, como Apolonio de Tiana, muerto en Roma hacia el 97, pero cuya vida y prodigios ofrecen a Filóstrato (muerto hacia el 275), material para una verdadera novela. Su protagonista predica el culto al sol, hace milagros, detiene las epidemias, cura a los enfermos. El éxito de este libro es un ejemplo. Luego se llegará más lejos. Actuar sobre los mortales está bien; sobre los dioses, está indudablemente mejor. Es lo que pretende la teúrgia, rama que cultivarán con fruición los charlatanes e iluminados.
Este clima explica el prestigio creciente en Occidente de los cultos de Oriente: los cultos de Isis, de Cibeles y Atis, de Mitra, y pronto las creencias cristianas, ganan rápidamente terreno. En esta extensión, los soldados que circulan por el imperio desempeñan un papel, como también los mercaderes de Oriente, los Siri que encontramos por todas partes, judíos o sirios. En este debate, el peso del emperador y de su entorno sigue siendo no obstante inmenso. Ni Cibeles, ni Mitra y sus bautismos sangrientos habrían ganado tanto terreno sin la aquiescencia de algunos emperadores.
También vale esta observación para el cristianismo, perseguido durante mucho tiempo. Sin la decisión de Constantino, ¿cuál hubiera sido su suerte?
“Imaginemos que el rey de Francia —escribe Ferdinand Lot— quiere convertirse al protestantismo, religión de una pequeña parte de sus súbditos, armado con un celo piadoso contra la “idolatría”, destruyendo o dejando que se conviertan en ruinas los santuarios más venerados de su reino, la abadía de Saint-Denis, la catedral de Reims, la corona de espinas, santificación de la Sainte-Chapelle, y tendremos una pequeña idea de la demencia que se apoderó de los emperadores del siglo IV.
Sin embargo, la religión cristiana no se convierte en religión de Estado sin haber pactado antes con la política, la sociedad, la civilización misma de Roma. Esta civilización del Mediterráneo romano es asumida por la juventud del cristianismo. El resultado para él son transacciones múltiples, fundamentales, estructurales. Éste es el rostro, este mensaje que trae hasta nosotros la civilización antigua.