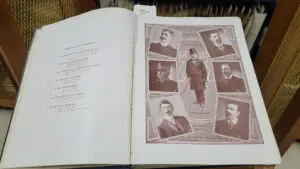Pocos individuos en la historia han sido objeto de tantos encomios y, a la vez, de tal cantidad de insultos como Richard Wagner. Pero él había dicho: “El hombre a quien un hada no dotó en la cuna del espíritu de la disconformidad con todo lo existente, no llegará jamás a descubrir el mundo”. Esto así, en tanto aquel hombre poblaba de gnomos y dioses y gigantes, de ninfas, walkirias y héroes una anchura mitológica donde la música y la literatura avenían sus trayectos en la hora convulsa y obcecada de la Restauración europea.
Durante diez años de amistad, Friedrich Nietzsche consideró a Wagner el apóstol de un revolucionado evangelio musical. La personificación de su Dioniso: arte, personalidad, creación, fuerza, inteligencia y pulsión; algo semejante a un todopoderoso rector del arte, de la música y la vida.
El encuentro de Nietzsche con la música de Wagner ocurre en 1861 (Friedrich con 17 años) cuando llega a sus manos la partitura para piano del introito de Los maestros cantores: el “preludio de Tristán”. Nietzsche provenía de una estirpe de pastores protestantes y la partitura de Wagner, que configuraba un arranque hacia las fuerzas primarias de la vida, le causa un conflicto interior. Según Fisher-Dieskau, ‘’la vivencia del Tristán fue la que le permitió al joven Nietzsche conocer de cerca lo dionisiaco y lo que lo impulsó a reflexionar sobre ello, pues en la embriaguez y lo orgiástico del lenguaje de Tristán el dolor parecía provocar la alegría, la alegría parecía convertirse en dolor’’.
Se confirma este hecho en una carta de Nietzsche a su amigo Erwin Rohde después de asistir (tras su llegada a Leipzig en 1868) a una representación de Los maestros cantores: ‘’Soy incapaz de enfrentarme a esta música con frialdad crítica: cada fibra, cada nervio palpita en mí, y no he tenido jamás, ni de lejos, un sentimiento tan duradero de arrobamiento como al escuchar la obertura citada en último lugar’’.
Luego, tras la creación de Parsifal (1882), Nietzsche arremete contra Wagner y lo acusa de hipocresía religiosa, de espíritu esclavista y de diletantismo mitológico. Dirá él: “Wagner es un enfermo… es una gran ofensa para la música… hace retroceder el lenguaje a un estado primitivo, en que no sirve aun para expresar ideas”.
Aunque Richard Wagner mereció tributos en vida de Baudelaire y de Gustav Mahler, los improperios de Tchaikovsky, León Tolstoi, Oscar Wilde, Prosper Mérimée, Héctor Berlioz, Richard Strauss y Rimsky-Korsakov, entre muchos otros, restallaron en el orbe de la cultura europea, antes y después de la muerte del compositor alemán en 1883.
En una carta de Piotr Ilich Tchaikovsky a su hermano Modest (fechada en 1876) dice el compositor ruso: “Con los últimos acordes de El crepúsculo de los dioses, sentí como si me hubieran dejado salir de una prisión […] La aglomeración de las progresiones armónicas más intricadas y artificiosas, la falta de brillo de todo lo que se canta sobre el escenario y la longitud excesiva de los diálogos fatigan los nervios en grado máximo […] En el pasado, la música servía para deleitar a la gente y ahora nos atormenta y nos agota”.
Tolstoi (en ¿Qué es el arte?, 1896) embiste a Wagner con áspera solemnidad: “Wagner comienza alabando la última época de Beethoven y combina esta música con la teoría mística de Schopenhauer, que es tan boba como la música de Beethoven; y entonces, de acuerdo con su teoría, escribe su propia música, conectándola con un sistema de unificación de todas las artes que es todavía más falso. Y detrás de Wagner vienen otros imitadores que se alejan todavía más del arte: Brahms, Richard Strauss y algunos más”.
Lo de Oscar Wilde (en El retrato de Dorian Gray) es una tersa ‘boutade’: “La música de Wagner es la que más me gusta. Suena tan fuerte que uno puede hablar todo el tiempo sin que nadie oiga lo que dice”.
“Tannhäuser fue el último fastidio, pero un fastidio colosal. Creo que mañana yo podría escribir algo similar, inspirándome en mi gato cuando pasea sobre el teclado del piano”, escribió Mérimée en 1861. Es de Berlioz la sentencia (en 1861): “Evidentemente, Wagner está loco”.
Escribió Richard Strauss: “Sigfrido es abominable. Ni rastro de melodías coherentes […] Podría matar a un gato y convertir piedras en huevos revueltos por miedo a estas discordancias espantosas […] Los oídos me zumbaban al oír esos abortos de acordes, si todavía pueden llamarse así. El comienzo del tercer acto es tan ruidoso que parece que a uno le van a estallar los oídos […] Toda esa mierda podría reducirse a cien compases, pues es siempre lo mismo y resulta igualmente tediosa”.
También contribuyó Rimsky-Korsakov a la avalancha de denuestos: “He estado leyendo la partitura de Sigfrido con mucho interés. Como siempre, al cabo de un rato, la música de Wagner comenzó a repelerme. Me enfurecen sus diversas aberraciones sonoras que sobrepasan el límite de lo factible armónicamente”.
Pero surgieron epítetos más execrables; por ejemplo: “Wagner es la encarnación del Anticristo en el arte” (Max Kalbeck, Wiener Allgemeine Zeitung, abril de 1880); y “Esta música sólo puede despertar los instintos más bajos. La música de Wagner invoca al cerdo más que al ángel. Y lo que es peor, ensordece a ambos. Es la música de un eunuco enloquecido” (Le Figaro, Paris, julio de 1876). O acaso: “La desgracia de Wagner es que se toma por el Dalai Lama, y por lo tanto considera que sus excrementos son la emanación de su espíritu divino” (Heinrich Dorn, Aus Meinem Leben, Berlin, 1870).
Pero lo cierto es que, después de Wagner, la música no fue la misma. Si Beethoven representó la figura dominante de la música durante la primera mitad del siglo XIX, Richard Wagner gravitó con majestad sobre sus décadas finales. “No fue sólo que la ópera wagneriana cambiara el curso de la música. También algo mesiánico en el hombre mismo, cierto grado de megalomanía que se acercaba al desequilibrio mismo, y esa condición elevaba a una altura sin precedentes el concepto del ‘Artista como héroe’ […] Era un hombre de corta estatura (medía alrededor de cinco pies cinco pulgadas) pero irradiaba fuerza, confianza en sí mismo, rudeza y genio. Como ser humano era temible. Amoral, hedonista, egoísta, agriamente racista, arrogante, saturado de evangelios del superhombre (por supuesto, el superhombre era Wagner) y de la superioridad de la raza alemana… en una palabra representaba todos los aspectos desagradables del ser humano”, afirmó Harold C. Schonberg, el ilustre crítico musical del New York Times.
Richard Wagner vivió 70 años, en el boato que sus ambiciones le permitieron alcanzar. “No soy como otras personas. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista, como vuestro maestro Bach”. El joven rey Luis II de Baviera, fascinado con Wagner, pagó las cuantiosas deudas del compositor y aportó los fondos necesarios para concluir el Festspielhaus de Bayreuth en 1876. El 29 de agosto de 1882, ya gravemente enfermo, durante la decimosexta representación de Parsifal en el teatro de Bayreuth, Wagner descendió en secreto al foso de la orquesta durante el tercer acto, tomó la batuta del director y dirigió la representación hasta el final. Seis meses después, Wagner fallecía de un paro cardíaco en un palacio del siglo XVI, en el Gran Canal de Venecia.
Wagner ejerció una influencia profunda en los compositores, poetas y pintores que trabajaban durante los decenios finales del siglo XIX y los que vinieron a continuación. Brückner, Mahler y Alban Berg están saturados de Wagner. Los poetas simbolistas abrazaron su causa. Baudelaire y Mallarmé eran apasionados, y el primero solía afirmar que Wagner en música era el equivalente de Delacroix en pintura. Degas y Cezanne eran sus admiradores. Redon y Fantin-Latour pintaron telas basadas en las óperas de Richard.
La creación musical de Wagner se percibe hoy como un fruto de la excelsitud humana. El tiempo, que ya amordazó aquellas pasiones, aquietó también el fuego y la soberbia incontinente del genio. Nietzsche, quien absorbió de Wagner los enigmas de Zaratustra, pudo decir en un momento: “Todos los misterios de Leonardo de Vinci se despojan de su magia a la primera nota de Tristán”. Acaso sea ella (Matilde Wesendonck, la Isolda del mito, con su rostro purísimo, empalidecido por los cabellos negros, la piel de cisne y la mirada trágica) quien impulsa la tumultuosa iluminación del hombre que pulsa lo infinito en aquel último y dilatado acorde perfecto, en esos dos últimos compases, en aquel postrer arrebato de pacificación definitiva… l