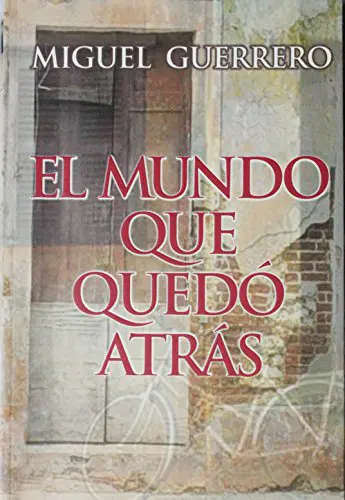De todas las amiguitas de Lara, mi hija, Eda era la más intrépida. Fue ella la que una noche, hace ya
más de 35 años, interrumpió mi lectura y sin preámbulo alguno me dijo: “Eddy quiere hablarle de hombre a hombre”.
Eddy, al igual que Lara, sólo tenía entonces 13 años. Era uno de los chicos más tranquilos del barrio. Como la mayoría de los muchachos de su edad se comportaba un tanto introvertidamente con los mayores. Era bien parecido y de expresión taciturna.
Eda esperó una respuesta. Cuando vio que no me decidía de inmediato me apremió con un gesto de malicia, dando ligeros golpecitos con la punta del zapato en el piso. “Está bien, dile que entre en unos cinco minutos”, no me quedó más remedio que decirle.
El tiempo lo necesitaba para ponerme más a tono con la situación que, según sospechaba, debía enfrentarme. Refunfuñé un poco, porque nada había que me molestara tanto que interrumpir una lectura interesante. Estaba disfrutando de las últimas brisas primaverales recostado en un sofá con un enorme volumen no cocido de las Memorias de Kissinger.
Murmuré por lo bajo una cuantas cosas relativas a que no le dejan a uno descansar y leer tranquilo ni en su propia casa, después de una jornada dura de trabajo y entré al aposento a cambiarme de ropa. Grité a Esther que ordenara a Miguelito bajar la televisión. Si Eddy quería hablarme en serio no iba a
poder escuchar con ese ruido. Una sonora carcajada de Miguelito me hizo ver que era su programa favorito. “Esta bien, déjalo”, cambié de opinión y olvidé el asunto. Total, la película estaba a punto de finalizar.
Con aire estudiado de seriedad, esperé a Eddy en la terraza. Dejé el libro abierto a mi lado, como queriendo advertirle que disponía de poco tiempo. Desde la galería y la marquesina me llegaba el leve eco de las risas y el cuchicheo de la niñas, de Lara y sus amiguitas. Esther pasó a mi lado y sonrió con esa expresión de quien oculta algo divertido. “Aquí traman algo”, pensé.
No pasaron los cincos minutos antes de que Eddy entrara. Tras un breve saludo me lo tiró de sopetón: “Quiero ser el novio de su hija”. Si me preguntan qué pasó en ese momento por mi mente, por Dios que no puedo precisarlo. Miré a Eddy unos momentos a los ojos. Me sostuvo la mirada unos instantes y luego miró al piso. “¿Qué me dice?”, prosiguió.
Busqué a Lara con la vista pero se había quedado en la marquesina con otros chicos del barrio. Ya no se escuchaban sus voces. Todos esperaban paciente y nerviosamente los resultados de la atrevida gestión de Eddy.
Le invité a sentarse mientras ordenaba mis pensamientos. “¿Qué edad tienes, Eddy?, le pregunté para ganar tiempo y encontrar una respuesta adecuada, “Trece”. respondió con rapidez. “¿Sabes la edad de Lara?”, volví a preguntarle. “Sí”.
“¿Cuántos años crees que ella tiene?” “Trece, al igual que yo”. “¿Qué curso haces?” “El octavo, al igual que ella”.
Mientras dialogaba, trataba de estudiar a Eddy. Estaba pasando el susto de su vida. Sudaba y lucía pálido, como las hojas del libro que reposaba a mi diestra. Me lo imaginaba repitiendo y memorizando cada una de las palabras que había proyectado decirme, durante noches enteras, para que ahora, en el momento decisivo, luchando contra la fuerte impresión que le causaba mi gesto adusto, se le atragantaran en la garganta. Había hecho un gran esfuerzo para decirme: “Quiero ser el novio de su hija”, y eso decía mucho de él.
Eddy había comenzado a simpatizarme, no sólo por su valor personal sino también por su honradez y franqueza. Su actitud en cierta forma era un gesto de consideración hacia Lara. Otros muchachos de su edad hubieran optado por el camino más fácil de mantener el secreto y guardar sus intenciones. El valor de Eddy me ayudó a encontrar fuerzas para enfrentar este tremendo momento de mi vida como padre.
“Antes de hablar conmigo supongo que debiste hablar con Larita”, inicié una nueva conversación, ya más concreta. Sí, me respondió un poco más confiado. .¿Y qué te dijo?.. .Que sí.. .¿¡Seguro!?.. .Seguro. Le dije finalmente a Eddy, más o menos, que ya no podían verse en la esquina. La casa estaba a sus órdenes y aunque aceptaba su declaración como una actitud muy digna, no podía aceptar la relación formal que él proponía. Debían darle tiempo al tiempo ya que ambos eran muy chicos todavía. Hablamos brevemente sobre otros asuntos menos importantes y Eddy pidió permiso para retirarse.
Al cabo de unos minutos entró Lara entre agitada, nerviosa y divertida. Entre muchas cosas, el asunto le hacía gracia. Me preguntó qué había pasado. Le expliqué y me dio un abrazo.
Tras apenas algunos meses ambos olvidaron ya su pequeño affaire. Como ya había iniciado sus estudios de bachillerato, Lara apenas tenía tiempo para sus libros. Pero de aquella fugaz e inocente aventura me ha quedado la grata y perenne impresión de mi primera conversación de “hombre a hombre”.
–0—
A sus doce años, Miguel había adquirido una forma muy peculiar de expresar sus sentimientos. Tengo miedo, dijo de repente y con propiedad. ¿De qué, mi hijo?, le respondí, dispuesto a iniciar una conversación en serio.
Miguel trató de evadir una contestación y después de algunos titubeos, confesó: No sé, quizás del futuro. Su franqueza nos estremeció. Esther se dispuso a bajar el volumen de la televisión y Lara se gastó la broma con su hermanito: “Ya comienza”.
Unos breves intercambios permitieron llegar al fondo de sus temores. Le preocupaba crecer. De pronto sus inquietudes habían comenzado a transformarse. Algunos pantalones le quedaban cortos y ya podía ponerse los polo-shirts de su hermana, que a su vez usaba las camisas de su madre y se ponía mis jackets para ir al colegio.
Todo el mundo de inocencia y fantasía en que se había desenvuelto comenzaba a ser cosa del pasado. Él lo veía quedarse atrás sin poder retenerlo y tal vez creía que una parte importante de su vida se esfumaba con él.
Ya no le interesaba tanto ese inmenso universo de juguete que agotaba su tiempo, tras el regreso de la escuela, y el sexo empezaba a despertar en él inquietudes naturales. Las pequeñas espinillas de la cara indicaban la transformación: era casi un hombrecito.
A veces cuesta trabajo percatarse de estos cambios. Ni siquiera cuando él protestaba porque delante de sus compañeros de colegio se le llamaba por su apodo, Lin, o su diminutivo, Miguelito, se daba uno cuenta de inmediato del paso de los tiempos. Pero el eje de su preocupación no era sólo el de dejar de ser niño. Sus tempranas lecturas, los periódicos y la televisión le habían proporcionado una imagen fantasmal de lo que tenía por delante.
Contraria a la mía, su generación estaba expuesta a peligros que nunca otra jamás enfrentó. A pesar de las restricciones, la ausencia de libertad y la escasez, los hombres de mi generación alimentaron esperanzas. Nacidos después de la guerra o en pleno conflicto, el mundo de cooperación que se abrió de las cenizas de una Europa destruida había dejado en los hombres la necesidad de la búsqueda de la redención humana a través del esfuerzo, la solidaridad y el trabajo.
Criados en relativa abundancia y dentro de un universo de fantasía tecnológica, la generación de mi hijo alcanzaba ya a prever el fin de toda esa época de prosperidad y relativa paz.
Ellos aprendieron a reír primero, pero estaban condenados a llorar más tarde. Algo dentro de él le advertía tempranamente de ello. Y yo que podía verlo con más claridad sentía miedo también de que creciera.
–0—
El 9 de septiembre de 1985 es una fecha importante en la historia de mi familia. Un acontecimiento inolvidable, que vino a romper la diaria monotonía de los apresurados desayunos de los muchachos antes de la partida hacia el colegio, la convirtió en una jornada singular. La habré de recordar, no porque los diarios reseñaron la hazaña de Pete Rose, ni porque los Raiders, el equipo de fútbolde Los Ángeles del que era aficionado mi hijo, ganaran en el debut de la temporada, sino porque Esther, su madre, al besarlo, hizo el gran descubrimiento: en el lugar en que un día, dentro de años, le crecería la barba, había nacido el primer pelo.
Era un delgado hilo apenas perceptible, pero que ella, siempre atenta a todo cuanto pasa a su alrededor, pudo ver con ese infinito amor de madre imposible de describir. Esa dedicación es la que ha hecho de nuestra vida familiar algo sustancial, que le ha dado sentido a la existencia diaria, haciendo aflorar el lado bueno de las cosas.
Ella hace posible que cada hecho nuevo en la vida de los muchachos sea un acontecimiento familiar. Recuerda, cada minuto de nuestro primer encuentro, hace ya tiempo, en los predios de la universidad, detalles tan relevantes como la vez que debió compartir con Lara, la mayor, aquel momento difícil en la vida de cada niña; y los días en que el primer asomo de bozo sobre los labios de Miguel (prefería en aquella época que le llamara así en público y no Lin o Miguelito, que usamos habitualmente en casa) nos hizo comprender que la inevitable transformación estaba en marcha, tan inexorable como el tiempo.
Cómo no recordar todo eso. O la vez que aquella intrépida amiguita me pidió que recibiera a Eddy, que venía con una aprendida declaración de amor hacia Larita en sus entonces 13 años, una pequeña flor abriéndose rozagante al sol y el viento. Y qué más impresionante recuerdo que aquél cuando acudimos al oculista, siendo ellos muy pequeños todavía, cumpliendo una recomendación de una profesora que había observado en ambos un pequeño esfuerzo para mirar lo escrito en el pizarrón. O la vez que fuimos por primera vez juntos a un restaurante, y Miguel, que heredó de mí la impaciencia, se levantó de su asiento y gritó a pleno pulmón al mozo: .¡Mi comida!.
No hay un cambio en la anatomía de Lara que Esther no recuerde con fechas y detalles. Incluso cuando, dos días después de nacida, se nos atragantó tomando un biberón de leche y mi madre tuvo que arrancársela de los brazos y llevarme a mí, hecho un manojo de nervios, casi a rastras a la clínica más cercana para evitar que se nos fuera.
Y sus pasos iniciales en el corral, donde Napoleón Alburquerque, entonces mi compañero de labores en el Listín, les tomó las primeras fotos, que aún se conservan en álbumes y en el recuerdo como si fuera ayer. O la vez que las lágrimas de ambos, pequeñas y dulces como sus propias almas, refrescaron la cubierta ardiente de cemento que cubrió los restos de mi padre, aquel plomizo mediodía de mayo de 1978.
Cuando el primer vello afloró en las largas piernas de Miguel, fue también un acontecimiento. Lo descubrió Esther, como suele hacerlo, una mañana, antes de la partida a clase, cuando hacía su revisión cotidiana de uniformes, ya puestos, y chequeaba sus peinados, sus dientes, sus calzados y sus útiles escolares, para que todo quedara en regla.
En la oficina recibí varias llamadas de amigos inquiriendo mi opinión sobre los últimos hechos políticos del fin de esa semana. ¡Bah!, dije para mis adentros. Qué importancia tiene el que Balaguer se haya pronunciado a favor de Corporán de los Santos, que el Fondo Monetario explicara algunas de sus medidas, que Jacobo Majluta se creyera un seguro ganador, que Juan Bosch repitiera sus críticas al Gobierno, que el Presidente inaugurara un estadio deportivo construido por una empresa privada, que Peña Gómez vaticinara una nueva catástrofe y que, incluso, Pete Rose igualara el récord de Ty Cobb, si a Miguel, mi hijo, le nació el primer pelo en el mentón.
–0—
Hace tiempo hubo un cambio importante en la casa. Una noche Esther y yo decidimos que fuera el viejo Santa y no los Reyes quienes trajeran los juguetes a los niños. Estaban ellos muy pequeños, por supuesto. El nuevo plan obedecía a una lógica simple. Como las clases se reanudaban después de las vacaciones de Navidad, generalmente el 7 de enero y los Reyes venían con sólo 24 horas de antelación, los niños no disponían entonces de tiempo suficiente para entretenerse con sus regalos.
A los niños les vino de maravilla. Yo tuve mis problemas particulares. Un compañero me espetó que estaba cediendo a la penetración cultural y otras cosas por el estilo. Pero el resultado fue maravilloso. Cuando vino el tiempo de clases, Lara y Miguel habían jugado tanto con sus juguetes que realmente celebraron su vuelta a la escuela.
El único problema real era lo caro que nos salía mantener de este modo su inocencia. Como realmente esperaban a Santa, sus cartas con pedidos de Navidad eran interminables. Me preguntaba si valía la pena desengañarlos, matar su ingenuidad y el inmenso mundo de fantasía e inocencia en que vivían.
Cuando llegó el momento de la decisión suprema pedí a Esther que hablara por mí con los niños. Ella siempre ha sido muy persuasiva y ejerce sobre ellos una fascinación que asombra. Pero no hubo ni una lágrima ni el nudo en la garganta que se me formó a mí cuando hace ya tiempo lo descubrí con mis propios ojos de niño asustado. Sólo una mueca de Miguelito y una pequeña rabieta que duró lo que un suspiro.
Ahora quedaba el problema de cómo reconquistar el encanto de la sorpresa. Los niños nos dieron la solución. Todo quedaría como antes. Las cartitas, que ya habían puesto en el correo, los paquetes herméticamente guardados y a esperar la fecha.
Al igual que los años anteriores, ellos siguieron haciendo sus largas listas. Nosotros hacíamos la selección y así ellos seguían soñando todas las noches previas con la sorpresa que les esperaba. Sin ellos hubiéramos sido incapaces de encontrar una solución tan feliz a una etapa tan importante y decisiva de sus vidas.
Meses después, la profesora nos envió un recado con la niña sugiriéndonos que la lleváramos al oculista. Había notado, nos dijo, que con demasiada frecuencia Lara achicaba los ojos para leer en el pizarrón desde su asiento en el curso. Cuando fuimos al médico, llevamos también al varón porque solía sentarse muy cerca de la televisión y estábamos aterrados con la idea de que la radiación de la pantalla le afectara la vista. El doctor, amigo de la familia, dijo: “Las damas primero”, y Miguel dejó de patear el piso.
Para sorpresa nuestra, ambos necesitaban espejuelos. Herencia, sentenció el doctor Balduino Matos. Y el niño con miopía más avanzada que su hermanita. Esther se entristeció. Tan pequeños y obligados a usar lentes para siempre., dijo casi con un sollozo. Nos preocupaba el período de adaptación en la escuela. Los niños nos habían contado la historia de las bromas a costa de varios de sus compañeritos a quienes otros llamaban “cuatro ojos”.
Pero estaban encantados. Veían mejor los colores, la televisión, sus paquitos, sus juguetes de mil llamativas tonalidades, las películas y todo lo que pasaba a su alrededor.
El médico, recién llegado entonces de Estados Unidos, me dijo no explicarse cómo no les hacían exámenes de la vista y los oídos a todos los niños antes de ingresar a la escuela.
Cuántos de ellos no han avanzado lo que debían, porque no ven o escuchan bien en la escuela., se lamentó.
Creo que todos los padres tenemos algo en común: el deseo de que los hijos sean un modelo, aunque ellos no piensan siempre igual ni quieran ser como nosotros. Miguelito por ejemplo, no había ido jamás por un estadio de béisbol por ese entonces. Mi horario de trabajo me había impedido llevarlo. Pero me obligó a comprarle una gorra azul y sufrió un mundo cuando los Yankees derrotaron ese año a los Dodgers en la Serie Mundial.
Con todos los problemas que ello implicaba y su enorme responsabilidad, es difícil que otra cosa pueda a uno hacerle sentir más hombre que la sensación de sentirse un buen padre. Una vez, cuando en la reunión en el colegio, el director y los profesores, nos hablaron de los niños, de sus habilidades y de la forma en que habían aprovechado las enseñanzas, me invadió una rica sensación interna comparada sólo con aquellas que saboreaba cuando papá me hablaba de tú a tú como si fuéramos iguales.
Confieso que la satisfacción que esa escena me causó no desapareció hasta el día siguiente. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por lo mismo? Para que tengan una idea de la emoción piensen solamente que esto que les cuento sucedió hace ya más de 40 años.
–0—
A menudo lo fundamental se pierde en las apariencias. La idea de muchos dominicanos de los artistas norteamericanos, y de su música, por supuesto, ha sido formada con ayuda de los prejuicios. La izquierda los identifica como símbolo de una sociedad decadente, pero en infinidad de casos, detrás de esos melenudos y estrafalarios cantantes y compositores se esconden y agitan grandes temperamentos artísticos y un gran sentido de humanidad, que raramente aparece en los círculos que los detractan.
Norteamérica ha abrigado siempre un gran espíritu de solidaridad. La composición étnica de esa nación es tan sólo una de las pruebas irrebatibles de la manera en que a través de décadas Estados Unidos ha abierto sus puertas a la inmigración, aún bajo las circunstancias más adversas.
Esos melenudos y desaliñados cantantes de rock y música moderna de Estados Unidos, dieron en esos años ya lejanos una emotiva muestra de solidaridad con el pueblo de una nación, Etiopía, que no era precisamente un modelo de afinidad ideológica con lo que ellos eran y representaban. Al grabar el disco-video USA for Africa, lograron dos victorias resonantes contra el sufrimiento del pueblo etíope.
La venta y exhibición de la grabación, que costó al numeroso grupo de músicos y cantantes norteamericanos agotadoras horas de trabajo en una iniciativa mantenida por ellos en secreto para evitar publicidad previa, logró grandes recaudaciones de dinero. Esos recursos sirvieron para la compra de alimentos, medicinas y ropas para los cientos de miles de víctimas de la peor hambruna que se recuerde en Etiopía en muchos años. Pero tanto o más importante, fue la atención que sobre el problema de esa nación distante de Estados Unidos consiguió la iniciativa. Como consecuencia de esto último la solidaridad internacional hacia Etiopía se hizo más generosa.
Etiopía estaba gobernada por un régimen castrense desafecto a Estados Unidos y a Occidente. Surgido de un golpe militar, el gobierno allí respondía entonces a las directrices de la Unión Soviética. Tropas cubanas habían colaborado en ese país para reforzar la lucha gubernamental contra los rebeldes. Grandes matanzas de campesinos fueron cometidas durante este proceso.
Como resultado de una fuerte y prolongada sequía, extensas regiones desérticas de Etiopía habían sido abatidas por una horrorosa hambruna apenas paliada por los valiosos envíos de comida de las Naciones Unidas y diversos gobiernos occidentales. En términos de cantidad y rapidez, esos suministros habían sido superiores a los del bloque comunista, pesar de las estrechas vinculaciones soviéticas-etiopíes. Sin embargo, ninguna otra iniciativa logró interesar tanto a la opinión pública internacional como esa del grupo de artistas norteamericanos que grabó un bellísimo video con la emotiva canción We are the world (Nosotros somos el mundo) y que llegó en aquellos años de mediados de los 80 a difundirse diariamente por los canales del cable y por las radios del mundo. USA for Africa fue un hermoso ejemplo de solidaridad de un pueblo próspero hacia un pueblo sometido a un enorme sufrimiento y a una dictadura bestial.
No me había percatado de su profundo contenido. Fueron mis hijos, amantes del rock, quienes me abrieron los ojos.
Un día me dijeron: “No juzgues a esos cantantes por su Apariencia”, y me invitaron a prestar atención a la conmovedora letra de la canción por los hambrientos de Etiopía: “Nosotros somos el mundo, nosotros somos los niños. Es el momento de hacer un mundo mejor. Comencemos a dar…”