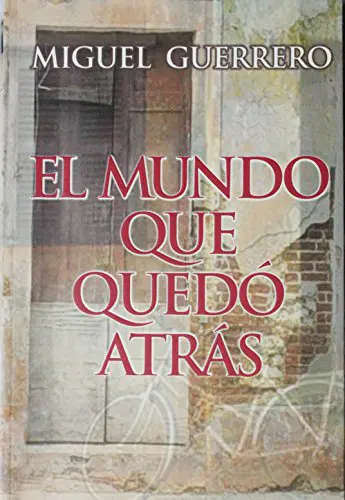Los lectores de periódicos se formulaban a finales de los años 80 del siglo pasado la pregunta: ¿Cuán difícil será escribir un artículo y cuánto más hacerlo diariamente? Muchos de ellos lo preguntaban interesados en exponer sus opiniones y llegar por medio de los periódicos a una buena parte de la población. Como la mayoría de los dominicanos pensaba y cree todavía que escribir es un oficio demasiado complicado, que amerita un entrenamiento especial, se abstenía de verter sus opiniones. De esta manera, la opinión pública nacional había sido orientada y formada al través de estos años por un puñado de personas que se creía dotado del privilegio de saber escribir, y peor aún por un reducido grupo de políticos que hablaba diariamente como si el país no tuviera más ocupación que sentarse a esperar sus peroratas inacabables.
Escribir un artículo no tiene nada de difícil. Basta con uno decidirse a hacerlo, y ya. Si se tiene a mano el tema y se hace un esbozo mental del mismo antes de proceder a vaciarlo, la tarea resultará sumamente fácil y agradable. Como cualquier otro oficio, escribir requiere sí de cierto adiestramiento, que no es más que la práctica de hacerlo con frecuencia. A medida que uno escribe se le hace más fácil el trabajo. De suerte que todo aquél con vocación para exponer sus ideas, y las tiene, debe decidirse a ponerlas por escrito. Siempre habrá un medio dispuesto a publicar las opiniones del público que son las que realmente importan. Ese era mi criterio en esos años y el tiempo me ha dado la razón.
Si los dominicanos desean definitivamente consolidar la democracia y hacer que sus criterios y protestas tengan peso tienen que decidirse a hacerse oír. Es la única manera de desplazar las voces de aquellos que por años sólo han estado distorsionando la realidad, mediante opiniones viciadas sobre temas que apenas conocen o han escuchado de él al través de unas cuantas fuentes. Nuestros dirigentes se abrogaban la capacidad de opinar sobre todo. De ahí la facilidad con que incurrían en gravísimos errores y conducían a la nación, en períodos extremadamente delicados, a laberintos insondables.
He oído decir, con aire pomposo, a muchos escritores que nada resulta tan difícil como escribir, tarea a la que llaman arte. Jamás he visto una forma tan abierta y franca de autoelogio en materia de periodismo. Es cierto que en determinadas circunstancias, escribir resulta un arte y que muchos escritores y periodistas han hecho de ese oficio una verdadera tarea de artista.
Sin embargo, para escribir aceptablemente o producir un buen artículo no se necesita ser artista. De manera que el lector que se sienta inclinado a exponer sus ideas sobre un tema que domine, o simplemente sobre un asunto de interés
para la comunidad, no debe pensarlo dos veces. La democracia necesita de la mayor pluralidad de opiniones para consolidarse. Y sólo los ciudadanos, conscientes de lo que ella significa para la nación están en condiciones de poder
contribuir a hacer efectivo ese reino de la pluralidad.
Los ciudadanos deben dejarse oír. Deberían llenar las redacciones de los periódicos con cartas y artículos sobre los problemas de su comunidad. Sólo de esta manera las soluciones de los problemas que les aquejan serán el resultado
de sus ideas de cómo hacerlo.
Los padres de familia de clase media, que una vez abrigamos esperanzas de progreso, deberíamos agruparnos para protestar, no por el alza de tarifas de los colegios privados sino por el deplorable estado de los planteles públicos. A fin de cuentas, uno tiene la opción de cambiar a los hijos de colegio si le resulta perjudicial el aumento de las mensualidades.
¿Tienen acaso la misma posibilidad, los desdichados padres de escasos recursos, las infelices familias que viven de un sueldo del Estado, o el inmenso ejército de desocupados, obligados a enviar a sus hijos a escuelas donde no hay sanitarios, pupitres, tizas ni pizarrones y en los cuales las condiciones generales existentes son inadecuadas para la impartir la docencia? Esa era mi visión de la enseñanza en los planteles públicos y hoy 30 años después no parece haberse producido un cambio y, por desgracia, el deterioro se ha acelerado desde el 2020 a la fecha.
En este país las cosas marchaban al revés. Teníamos, por ejemplo, a una Secretaría de Educación (hoy Ministerio) obsesionada durante décadas por la situación de los colegios privados, a los que apenas va una minoría de la población escolar dominicana, mientras la enseñanza pública se caía a pedazos por la falta de atención y eficiencia. Y el panorama es ahora peor.
La preocupación del departamento oficial sería, en efecto, muy loable y digna de reconocimiento, si aquellos que envíaban a sus hijos a escuelas de pago con enorme sacrificio, tuvieran la opción de cambiarlos a una escuela del Estado. Sin embargo, lamentablemente esta alternativa no existe todavía. Hay que ser muy irresponsable, tenerle muy poco amor a los hijos, para inscribirlos en una escuela pública de hoy, pudiendo hacer el sacrificio de mandarlos a un colegio, por malo y caro que sea éste último. Ése es uno de los muchos problemas de la educación dominicana.
Al oponer resistencia a las pretensiones de las autoridades educativas de entonces de regular la enseñanza privada, no se trataba de despojarle del derecho legal de velar por la buena marcha del sistema de educación nacional. Lo que se trataba de evitar es que el enfoque oficial camine en sentido equivocado, por cuanto no prestaba atención al área donde radicaba su principal responsabilidad y obligación, que era y sigue siendo la enseñanza pública.
La escuela pública es todavía uno de los más deplorables ejemplos de la presencia estatal en la vida de la nación. Un considerable porcentaje de niños en edad escolar carece de acceso a la educación, simplemente porque las autoridades, especialmente las actuales, han sido incapaces de dotar a las escuelas de material suficiente y adecuado para asimilarlos a todos. El ritmo de construcción de aulas es, desde el cambio de gobierno del 2020,inferior al del crecimiento de la población infantil. Los planteles existentes se deterioran a una velocidad vertiginosa. La política ha distorsionado el fin de la educación en esos centros.
Un funcionario me reclamó hace años las razones por las cuales me era “tan difícil”, a su modo de ver, escribir un artículo elogioso acerca de la actuación de una figura pública del gobierno. La indignación del personaje, aunque sincera, era una muestra fehaciente de la inversión de valores que padece nuestra sociedad. Habíamos llegado a un nivel tan bajo, que el cumplimiento del deber, la honradez, exigían reconocimiento. Por ese camino no estaría lejos el día en que ser un buen padre, la paternidad responsable, será también una virtud para la que habremos de crear placas o trofeos anuales.
No escribía ni escribo artículos elogiosos de funcionarios en ejercicio por diversas razones elementales. La primera es el pudor. La más fuerte el convencimiento de que la sociedad no está en deuda con ningún “funcionario pulcro” y que en cambio estos sí tienen deberes con el país.
El hecho de que se reconozca pública y sistemáticamente a un hombre porque en el ejercicio de una función pública no se hizo millonario, equivaldría a reclamar un aumento salarial por llegar cada día en la mañana a la hora que fijan las responsabilidades con el trabajo. Por otra parte, desde el momento en que un hombre es padre, el ser bueno, comprensivo y justo con sus hijos, se convierte en una obligación natural.
En materia de obligaciones no se debe premiar el cumplimiento, sino castigar la negligencia. Nada más absurdo que rendirle tributo a la paternidad responsable sólo porque buena parte de los padres sean, en determinados momentos, injustos o malos con sus hijos. La circunstancia de que así sea sólo explica la descomposición moral de una sociedad, pero en nada justifica un reconocimiento especial para los buenos.
De la misma manera, lo que debe imponerse no es un premio para los que no se aprovechan materialmente del ejercicio de una función pública, porque nadie los ha nombrado ahí para que esquilmen el patrimonio nacional, sino una fuerte y ejemplarizadora sanción moral para aquellos que ignoran su obligación y saquean las arcas públicas.
Un funcionario honesto, un gobierno inspirado en el bien común, no merecen más reconocimiento y aplauso que el de sus propias conciencias. Un padre consciente de su deber para con su prole no debe siquiera esperar reciprocidad de ésta. La vida es un ciclo que se repite sin cesar. Los hijos de un buen padre serán más tarde a su vez buenos padres y éste debe ser el reconocimiento justo e ideal de la lección que obtuvieron de sus progenitores.
Nada dibuja con mayor dramatismo la descomposición social en que nos encontramos inmersos que aquellas frecuentes muestras de “simpatía” y “respeto” que en nuestro medio se tributan a dirigentes y funcionarios por la no del todo comprobada respetabilidad de sus vidas públicas.
Por eso me abstenía de escribir en términos elogiosos de figuras públicas en ejercicio. A menos que en verdad estemos al revés, yo prefiero seguir creyendo que la honestidad, la honradez y la responsabilidad, son deberes elementales y no virtudes humanas.
Estas reflexiones vienen a propósito de mi convencimiento de que una de las fallas fundamentales de nuestro desarrollo político ha estado asociada a la falta de planes en los aspectos esenciales de la vida económica en los últimos veintitantos años. Si alguna cosa han tenido en común alguna vez los diferentes regímenes que hemos tenido y sufrido a lo largo de nuestra ya extensa experiencia democrática, ha sido precisamente esa deficiencia, que nunca nos ha permitido ver con claridad hacia dónde nos dirigimos y con qué contamos para realizar esa gran empresa nacional que debe ser toda estrategia de acción social y económica de gobierno.
Como no sabemos qué queremos y qué perseguimos, mucho menos podremos saber, en un momento dado, con qué lograrlo, es decir, de qué valernos para enfrentar las crisis y superar nuestras deficiencias y debilidades estructurales. En realidad, muy pocos de los gobiernos democráticos dominicanos se han trazado planes concretos, ni fijado plazos para alcanzarlos. La posibilidad de hacerlo hubiera atado a nuestros gobernantes a limitaciones que sus ambiciones de poder y el proselitismo parasitario que comúnmente los sostiene rechazan por instinto y afán de conservación.
Los gobiernos dominicanos han preferido marchar a tientas, dando tumbos, improvisando proyectos, cambiando constantemente de planes e iniciativas, con tal de no verse limitados a unas metas que bien pudieran resultar prometedoras para la nación, pero nunca atendibles a sus propios fines partidarios. Los objetivos nacionales, el bien colectivo, han quedado así siempre sujetos al interés de grupos políticos o a las ambiciones personales de líderes obsesionados por la gloria o la fortuna.
Sin embargo, lo que la República Dominicana necesita y ha necesitado siempre han sido metas, no indispensablemente grandes, pero metas al fin y al cabo que permitan la planificación y el encauzamiento de los esfuerzos comunes y los escasos recursos disponibles. ¿Cuáles han sido las metas de la planificación en estos últimos veinte años? ¿Cuál la continuidad de los objetivos supremos de la República?
De esta forma, hemos estado avanzando a la deriva en un mar a veces proceloso, que nos ha hecho padecer la ilusión de que el país viajara, en algún momento de su historia, de pie en la proa mientras la nave se dirigiera directamente hacia
un acantilado.
Sin metas específicas ¿cómo pueden trazarse estrategias globales de desarrollo? ¿Cómo pueden aunarse los esfuerzos dispersos en procura de un objetivo nacional? Muchos de nuestros más graves problemas tienen, probablemente, su causa en esta realidad, producto tal vez de la convicción de nuestros lideres y partidos de que el poder se justifica en el poder mismo y que llegar a él tiene su precio y, por ende, sus compensaciones. Dentro de esta concepción generalizada en nuestro medio político, es difícil pretender que la planificación tenga cabida.
La fijación de metas limitaría sin duda, el campo de acción de los presidentes. Por lo general, estos prefieren maniobrar en campo abierto. Poseer la flexibilidad de modificar la marcha, cada vez que ello convenga a sus intereses, no los del pueblo que los elige. -