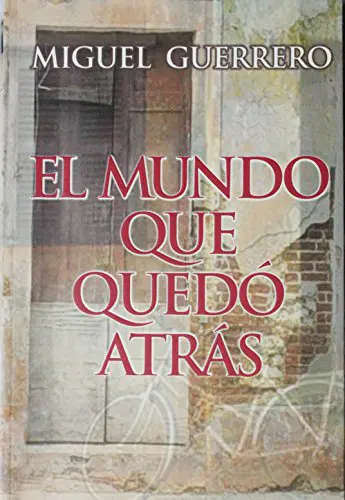A comienzos de agosto de 1988 se anunció la compra por el gobierno de una gigantesca puerta de oro para la Basílica de Higüey.
El costo de ese objeto de lujo despertó la indignación de amplios sectores de la sociedad, muchos de los cuales guardaron sus quejas para no enemistarse con la iglesia. Yo no oculté la mía. En mi columna diaria en El Caribe escribí que tenía que haber necesariamente una locura colectiva, un fenómeno de cuyos efectos no escapaban ni el gobierno ni la iglesia. De otra manera sería imposible explicar cómo, en medio de tantas necesidades y de quejas de la propia jerarquía eclesiástica respecto a la falta de ayuda a grupos sociales de la iglesia, ésta aceptara y promoviera la donación por el gobierno de una puerta bendecida por Su Santidad Juan Pablo Segundo, valorada en dos millones y medio de pesos para la Basílica de Higüey. Escribí que esa innecesaria ostentación de lujo, cuando se colocara finalmente en el majestuoso templo, cuyo contraste con la pobreza general de Higüey era ya ostensible, sería una ofensa al sentido de la proporción y la prudencia como pocas veces se había visto en el país. Con el dinero invertido en esa extravagancia de bronce y oro hubieran podido financiarse muchas de las actividades que por falta de atención oficial motivaron en esos días las agrias y justificadas quejas del Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez. Resultaba harto difícil entender cómo la Iglesia podía criticar en lo adelante los programas de inversiones públicas la construcción de un túnel, los apartamentos de la México (nada contra el Faro a Colón) etc.,. después de haber aceptado una inversión tan escandalosamente alta en una puerta que ninguna utilidad tendrá, salvo la de aumentar la fastuosidad de la Basílica. La donación no podía darse en un momento más inoportuno.
Sin embargo, proponía en un primer artículo, dada la perpetua preocupación de la Iglesia por los pobres, subrayada en la permanente prédica pastoral de sus obispos dominicanos, que su venta en pública subasta podría dotar a la iglesia de suficientes recursos como para auspiciar, con el beneplácito del donante por supuesto, los programas sociales que la dejadez de las autoridades denunciada por monseñor López Rodríguez habían echado en el olvido. La verdad es que nada justificaba en aquellos momentos de escasez una inversión de un carácter tan suntuario, y menos que la Iglesia se encontrara involucrada en ella. Era obvio que el hecho de que el Papa bendijera personalmente el objeto le confería un valor material adicional, lo cual podía ser aprovechado para obtener ventajas en una de esas increíbles subastas de cosas raras que se dan en casas especializadas de Nueva York y Londres. Esta era sólo una idea, tal vez difícil de materializar, pero siempre preferible a la posibilidad de que dos millones ochocientos mil pesos se pierdan en una puerta. Tal vez la Basílica la necesitara quien sabe. Pero nadie podrá demostrar nunca que en medio de tantas necesidades y en uno de los períodos de mayores presiones sociales por el alza en el costo de la vida y la escasez de alimentos básicos, se impusiera justificar una compra por parte del gobierno en algo que se anunció increíblemente con tan notoria publicidad por parte de la propia Iglesia. En mi exhortación final pedía a Dios que el sentido común se impusiera y se diera un mejor uso a tales recursos. Uno siempre tiene necesidad, ante tantas miserias humanas, de poseer el recurso de confiar en la tremenda fuerza moral de una institución que la fe a veces nos hace situar por encima de las debilidades humanas.
Lo que Cristo enseñó de todas formas fue la humildad y la caridad. El compromiso de la Iglesia debía ser, por eso, con los pobres, aunque esto no sea lo que uno observe en los afanes diarios.
–0—
La reacción de la Iglesia no tardó en llegar. Se presentó al través de la columna bi-semanal de P.R. Thompson, seudónimo del padre Robles Toledano, entonces una de las voces más prestigiosas y responsables del clero católico dominicano. No me movía ningún interés de entablar una polémica con la Iglesia y mucho menos con el padre Robles, cuyos artículos muy críticos contra el presidente Balaguer, eran lectura casi obligada cada martes y jueves. Mis dos artículos sobre la adquisición de una puerta con inscrustaciones de oro y plata se inspiraban en mi fe religiosa, a pesar de mi poca militancia católica, esta última a causa probablemente de los afanes cotidianos y la observación de con cuánta extrema facilidad las debilidades humanas alejan a veces a la Iglesia de su inspirador.
Mi pretensión, al parecer absurda, dada la reacción de los obispos y la del exquisito intelectual y columnista monseñor Robles Toledano, era la de preservar un símbolo, en un país en que se habían perdido casi todos. Me parecía que si la prédica de la Iglesia era la de la sencillez, que si ella nos enseña y estimula a practicar la humildad, nuestro deber de cristianos era recordarle a su vez que su obligación era la de ilustrarnos con su ejemplo.
Me pareció que en momentos en que el líder de la Iglesia, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, se quejaba de la indiferencia del gobierno, cuya falta de cooperación amenazaba la existencia de actividades sociales y caritativas de la iglesia, como las que el padre Robles generosamente me recordaba en su columna, no era justo que simultáneamene se anunciara la compra de una puerta a ese precio extravagante, habiendo tantas necesidades que atender. Tuve miedo no por mi fe, que no se había perdido del todo para tranquilidad del padre Robles, sino de que el símbolo que la Iglesia representaba se desmoronara también ante la falta de coincidencia entre su prédica y sus actos.
Creía que la Iglesia debía permanecer fiel a la tradición, pocas veces observada, pero tradición al fin, de humildad y entrega. La pomposidad de una reliquia de oro en aquellos momentos de escasez y necesidades crecientes podía, a mi entender, resquebrajar las fuertes columnas morales que en medio de la crisis de credibilidad nacional a todos los niveles amenazaban realmente con arroparnos. No pretendí ni hacer un artículo sentimental, ni mucho menos incurrir en una exhibición de erudicción bíblica para sustanciar mis preocupaciones, como me enrostraba el padre Robles. Eran únicamente las manifestaciones sinceras de un temor surgido del fondo de una fe, quizás arrinconada en algún recóndito lugar del alma, pero tal vez por ello mismo protegida de los avatares de las diarias decepciones a que se ve expuesto un católico devoto.
La explicación de que la puerta de oro y plata serviría como atracción turística y que ella al final se pagaría sola, me pareció una ingenuidad. Y reflexioné profundamente respecto a si dentro de la iglesia estaba también la de “operador turístico”, una faena que se me ocurría muy distante de su misión esencialmente pastoral.
Y en medio de tan profunda reflexión evoqué que el grito de las multitudes congregadas en la Plaza del Vaticano a la espera de la decisión de los custodios de las llaves de San Pedro, tras la muerte del papa Pablo Sexto, como tantas veces en el pasado, no fue otro que el: ¡Escoged un Papa católico!