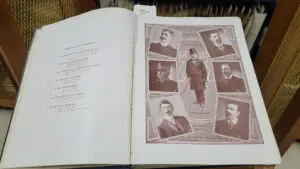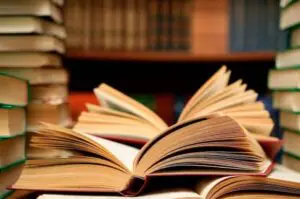A la memoria de Irma y de Guillo Carías, de Hugo Tolentino Dipp y de
Tomasín López Ramos
“Dime lo que comes y te diré quién eres”.
Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Acabo de merodear por los pasajes de un libro excitante, ambrosíaco, suculento: ‘La Cocina Dominicana’, escrito por María Ramírez Roques y editado por Guillo Carías, el esposo-cómplice. Guillo y María realizaron, además, el diseño artístico de la obra. En el proemio se registra la colaboración gastrológica de Irma Carías, de Frank Salcedo Then y de Tomasín López Ramos. El diseño fotográfico (exquisito) es de Rosanna García de Collado. Las elocuentes fotografías pertenecen a Joseph Schneberg y a Moisés Andrickson. El prólogo, la presentación formal del libro, es quehacer de Hugo Tolentino Dipp. Me refiero, en síntesis, a un texto sobre gastronomía realizado por verdaderos e implacables gourmets, por oficiantes consagrados al rito de Petronio y Carême y Grimod de La Reynière: por sacerdotes que otorgan excomuniones y penitencias ante una leve exigüidad de ajo o acaso un ínfimo sobrante de azafrán. Admito mi tardanza en llegar a esta obra (editada hace más de 20 años) y declárome, sin ambages, reo de leso epicureísmo.
El prólogo de Hugo Tolentino es ciertamente hermoso y centelleante. Con toda la gracia posible, Hugo narra los incidentes y cruzamientos que fructifican en la realidad seductora de nuestro mestizaje culinario. Su historia transita desde la biografía del casabe en los cronistas de Indias hasta las golosas reflexiones decimonónicas de Brillat-Savarin en la ‘Fisiología del gusto’.
Lo de Hugo es un preludio de emanaciones y nostalgias, de voluptuosidades y pasiones, donde un plato de guandul cocinado con arroz en leche de coco “exhala una fragancia que se cuela por los intersticios de la cocina, cruza las habitaciones, trasciende la puerta de salida y va hasta el parque persiguiendo el olfato del dueño de casa; y al encontrarlo le interrumpe bruscamente el más ameno de los coloquios, provocándole un delirio casi hipnótico que lo arrastra hasta la mesa solariega para regalarle con generosidad el moro perfumado”.
Hube de leer el Evangelio culinario de María, lo confieso, para abdicar de mi ateísmo. Siempre dudé que la mesa dominicana alcanzara los perfeccionamientos rituales de una gastronomía. Pensaba que nuestra cocina era tan escasa de imaginación como sobrada de grasa y aderezo de tomates. Se me ocurría que todo finalizaba en el puerco chilindrón, en la carne mechada, en las habichuelas con dulce. Mis criollas peripecias gustativas nunca avanzaban (ya lo advertía el rapsoda Franklin Mieses Burgos) “más allá del alcance de un plato de sancocho”.

María, Guillo y Hugo acabaron por convencerme de que la gran cocina no es un privilegio de los opulentos. Las clases ricas, los pueblos ricos, no son necesariamente los que mejor comen. Octavio Paz ha dicho: “La cocina norteamericana tradicional es una cocina sin misterios: alimentos simples, nutritivos y poco condimentados (…) El placer es una noción (una sensación) ausente de la cocina yanqui tradicional”. La culinaria nuestra —ahora lo descubro— está preñada de secretos sombríos, de colores quemantes, de vibraciones añosas y sensaciones urgentes.
La cocina del dominicano no es la ‘cocina de palacio’, sino un producto de la etnología, o de una mezcla de biología y etnología. Sin duda, en el ‘sancocho de siete carnes’ (según María: “favorito y más representativo entre los sancochos dominicanos”) hay herencia y aptitud, esto es, excitación y penuria, sibaritismo y albur. La noble pócima reclama longaniza, tocino, pollo, res, chuletas ahumadas, chuletas frescas y “carne de chivo con huesos de sopa”. Se precisa, asimismo, de cebollas, dientes de ajo, malagueta, ajíes, cilantro, pimienta negra, apio, orégano, sal, alcaparras, naranja agria y azúcar prieta. Faltará, por supuesto, la ración imprescindible de ñame, batata, yuca, yautía, maíz, plátano y auyama. En este caldo augusto, claro que sí, sobrevuela una forma transubstanciada de impudicia, de morbidez, de sensualidad: ‘ars culinaria’ de saberes oscuros, de ardides movedizos, de astucias ondulantes cual talle de mulata.
Semejante al erotismo, la alimentación es indivisible de la imaginación. Todo menú —todo cuerpo— es un ejercicio de retórica. El compendio realizado por María posee la virtud, suplementaria, de crear un protocolo gastronómico, de rescatar nombres, de fundamentar prestigios. “A falta de restaurantes, leamos libros de cocina; a falta de amante, leamos un libro erótico”, decía Baudelaire en su Pauvre Belgique.
Con este libro primoroso, lo confieso, acabo de rescatar la fe extraviada, la certeza de un carácter, las claves esenciales de una continuidad, es decir, los enigmas de ese dédalo en el que, de repente, un ‘asopao de pollo’ y un ‘flan de batata’ (o una ‘masa de cangrejo en escabeche’ y unos ‘casquitos de guayaba con almíbar’) se incorporan y expresan un balbuceo de añoranzas, un latido de atavismos e infortunios, un retumbo de colores y fragancias que me traen de regreso a la pureza, a la desnudez, a la indemnidad de lo que soy y todavía siento ser.