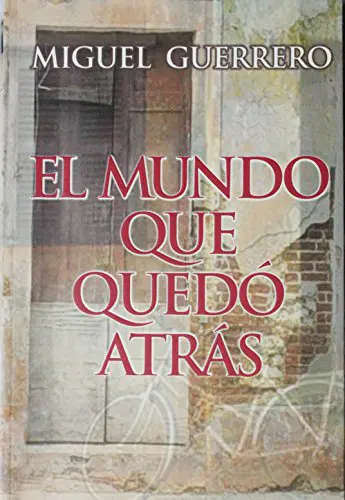La salvaje reacción del gobierno iraní a la publicación del libro Los versos satánicos del escritor inglés, de origen indio, Salman Rushdie, es la demostración más fehaciente de la naturaleza criminal de la revolución del ayatola Jomeini. La orden dada por este monje loco a todos los musulmanes en el mundo para que asesinaran al autor de la exitosa novela, ofreciendo una recompensa millonaria para quien ejecutara tan macabra disposición, lo señalaba tal y como era, un fanático terrorista que no se detenía ante barrera alguna.
La radio iraní había planteado la posibilidad de que la orden de ejecución fuera suspendida en el caso de que Rushdie se disculpara por su obra.
Obviamente intimidado por los antecedentes criminales del régimen de Teherán, el novelista, quien se encontraba oculto junto a su esposa bajo la protección de la policía británica, ofreció públicamente sus disculpas ante “los verdaderos creyentes” del islam. que pudieron haberse sentido perturbados por su libro.
¿Qué creen ustedes que hizo entonces el gobierno del ayatola Jomeini? ¿Aceptar las razones de Rushdie y echar atrás tan drástica orden de asesinato? Por el contrario, la radio oficial iraní dejó pasmado de nuevo al mundo diciendo que el ofrecimiento de perdón difundido precisamente por esa emisora era simplemente la opinión personal del redactor que había escrito la historia.
La sentencia de muerte contra Rushdie seguía pues en pie e igual suerte corrían los editores del libro, los dueños de librerías donde se expendía y probablemente quienes se atrevieran a comprarlo y leerlo.
Las protestas que tuvieron lugar en diversos países de mayoría musulmán, como Pakistán, reflejaban hasta qué punto el fanatismo religioso musulmán arrastraba al mundo a los conflictos más insensatos.
Lo realmente extraordinario, como se ha observado, es que aquellos que tomaban parte en demostraciones de violencia contra la novela, por considerarla una ofensa al islam, no habían tenido la oportunidad de leerla, por la sencilla razón de que la misma estaba prohibida en esos países y la publicación y venta en sus editoras y librerías eran cosas imposibles siquiera de imaginar, debido a la censura total y el control absoluto existente en esos lugares.
Pensaba entonces que existía un extraño paralelismo con nuestro país. Como tantas veces a ocurrido entre nosotros guardando las distancias por supuesto, en casos de protestas en que la mayoría de los participantes son llevados a ellas sin
conocimiento mínimo de lo que se trata. No es raro ver en este país, por ejemplo, a gente protestando por asuntos de los que no tiene la menor idea.
La mayoría de los dominicanos, incluso intelectuales, profesionales, líderes, políticos y periodistas, poseía una idea falsa de la revolución iraní. A diario se publicaban comentarios reconociendo el supuesto carácter revolucionario o progresista de la revolución fundamentalista islámica que derrocó al Sha de Irán, Mohamed Reza Pahlevi. Sin embargo, el rompimiento definitivo entre la monarquía religiosa musulmana se produjo cuando el Sha, en su esfuerzo por occidentalizar a Irán, decretó una reforma agraria que lesionó seriamente los intereses de esa élite de imanes. El líder de éstos, junto a muchos otros, tomaron el camino del exilio.
Jomeini se estableció en París desde donde encabezó la resistencia contra el Sha y dirigió la etapa final de la revolución que provocó la caída de la monarquía con el derrocamiento violento del segundo y último de la dinastía de los Pahlevi.
De manera que fue una medida revolucionaria, una reforma agraria en un país eminentemente feudal, lo que sentó las bases de un régimen que llegó al extremo, casi al final del siglo XX, de ordenar públicamente la ejecución de un hombre a miles de millas de distancia, por el mero hecho de escribir una novela. ¿Pueden imaginarse ustedes qué clase de revolución era esa?
La falta de información de ese sector de la intelectualidad dominicana no se limitaba entonces al caso de Irán. Se daba con mayor asombro en el debate del conflicto del Medio Oriente. Recuerdo que a comienzos de junio de 1985 un exrector universitario de izquierda publicó un artículo de profundo contenido antisemita, en el que apuntaba el carácter milenario de la cultura jordana, calificando a los judíos de nazistas.
La verdad es que Jordania fue un invento de la Oficina Colonial Británica en Palestina y que su antigüedad se remonta apenas a comienzos de 1920. Antes de esa época no existió pueblo ni cultura jordanas, ni nada parecido.
Los ingleses, que habían desalojado a los turcos de Palestina, desistieron de todos sus compromisos con los judíos contemplados en la famosa Declaración Balfour, cuando en los inicios de los años 20 se descubrió petróleo en el Golfo
Pérsico. A medida que aumentaban los intereses británicos en la región, se hacía evidente la conveniencia de un fortalecimiento de los vínculos con los árabes, a expensas de las aspiraciones judías.
En la margen oriental del río Jordán, los británicos crearon, sobre más de un setenta por ciento del territorio de Palestina, un reino títere denominado Transjordania (que luego se transformaría en Jordania), al frente del cual colocaron a Abdullah, uno de los hijos de Sharif Husain, jefe del clan hachemita del sector Hijaz de la península Arábica y descendiente directo de Mahoma. Como hachemita, Abdullah era pues un extraño en Palestina. Los hachemitas habían desempeñado un papel importante en el florecimiento del Islam. Pero la familia de Abdullah quedó relegada, como guardianes menores de La Meca y Medina, cuando el centro de la religión fue llevado de Arabia a Damasco y luego a Bagdad.
Como un foráneo en la tierra que gobernaba, Abdullah carecía del respaldo de otros líderes árabes. Nasser, de Egipto, recelaba profundamente de sus intenciones. No le perdonó jamás el papel que había jugado en la guerra de 1948 cuando, una vez en poder de la Jerusalén antigua, detuvo a sus tropas de la Legión Árabe, otra creación británica al mando del general inglés John Glubb, mientras los judíos vencían a los egipcios en el Negev y el Sinaí.
Tampoco gozaba Abdullah (como por igual ocurrió después con su sucesor el monarca Husseín) del favor de los sauditas, temerosos de sus manifiestos deseos de venganza por la expulsión de los hachemitas de Arabia. Los sirios sospechaban igualmente de él, por sus pretensiones anexionistas de una Gran Siria bajo su égida y los palestinos le tenían como un tirano.
Abdullah fue asesinado a las puertas de la mezquita de Al Aska, en Jerusalén, cuando hacía una peregrinación al santuario islámico del Domo de la Roca, por un fanático
palestino. Su muerte fue celebrada en todo el mundo árabe y el ascenso de su hijo, el emir Talal, recibido como el comienzo del fin del dominio británico.
Talal no duró mucho. La mayor parte de los años anteriores la había pasado en un manicomio suizo, desde donde fue llamado para suceder al rey asesinado. Fue ante la imposibilidad de que pudiera retener el poder que se designó como su sucesor a su hijo mayor, Husseín, nieto de Abdullah, quien rigió a Jordania como un déspota desde 1953. De hecho, Jordania es el más artificial de los países creados por el imperialismo hasta la fecha. No existe siquiera un grupo étnico jordano, ni mucho menos una cultura, historia o tradición jordana con anterioridad a la creación del reino. Tampoco hubo movimientos a favor de la creación de esa monarquía antes de la decisión británica de posesionar allí a un hachemita como parte de sus planes de consolidación del poder colonial en Palestina. La dinastía hachemita, al frente de la cual se encuentra ahora un hijo de Husseín, es un curioso caso de importación inglesa.
Nasser, que tanto solía llamar a Husseín hermano como acusarle de prostituta, tenía a Jordania como un instrumento del imperialismo en el Oriente Medio. Y los baathistas sirios y el coronel Gadhafi llegaron a ponerle precio a su cabeza.
El “aprecio” de Husseín por los palestinos quedó de manifiesto en la sangrienta batida de 1970, conocida por Septiembre Negro, cuando expulsó a las guerrillas palestinas de Jordania, obligándolas a huir al Líbano. De modo que si se ha propalado alguna vez una gran mentira, esa fue la del prestigio de Husseín entre sus hermanos árabes, con los cuales estuvo, desde el comienzo mismo de su reinado, que duró hasta su muerte, en conflicto permanente.
El calificativo de nazistas dado por el ex-rector en el artículo citando a los judíos era fruto del fanatismo. Como se sabe, los judíos echaron a un lado sus diferencias con los británicos para engrosar las filas de ejército inglés, opuesto ya en 1939 a la creación de un Hogar Nacional Judío en Palestina, cuando la Segunda Guerra Mundial extendió la amenaza hitleriana sobre el Oriente Medio. Los árabes, en cambio, colaboraron estrecha y entusiastamente con los alemanes.
Las simpatías de los líderes musulmanes por el Eje eran ampliamente conocidas y el mutfí de Jerusalén dirigió desde Radio Berlín ardientes proclamas pro-nazis y exhortaciones a favor del exterminio de los judíos. Esa fue la historia real del progresista reino de Husseín y su amistad con los hermanos árabes.