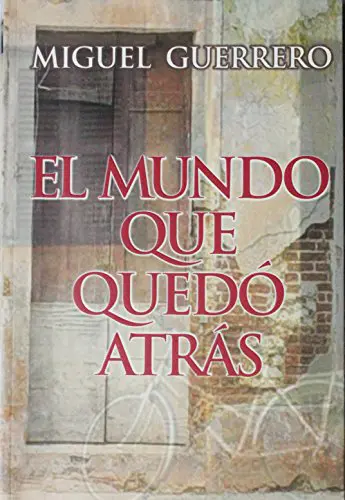Glen Macnow, un cronista deportivo del Detroit Free Press, vino al país a comienzos del 1986 con una misión específica: escribir una serie de artículos sobre esa gran cantera de peloteros de grandes ligas que es San Pedro de Macorís, llamada “la capital del béisbol del mundo”. En efecto, pocas ciudades han dado tantos jugadores al béisbol de liga grande como esa población dominicana.
Una escena conmovió particularmente a Macnow. Le sorprendió ver cómo los muchachos pobres de San Pedro, vistiendo harapos y descalzos, se las ingeniaban para practicar su deporte preferido. Sin ninguna clase de recursos, sin nadie que les auxiliara, se veían obligados a fabricar sus propios útiles de los objetos más inverosímiles: una pelota de una vieja media de nylon de mujer, un bate de la pata de una mesa de madera, llena de clavos; las bases de tapas de latas de pintura y los guantes con cajas de cartón.
Su historia estremeció al editor del periódico Neal Shine, quien emprendió una campaña a través de su columna para reunir guantes usados para enviarlos a esos muchachos pobres, a quienes nunca había visto, y a quienes no le unía ningún lazo afectivo o de ninguna otra especie. Alguna gente en su diario se mostró escéptica. Uno le escribió sobre un papel que no llegarían a veinte. “Pídale a la gente dinero, pídale cualquier otra cosa, pero no le pida que se desprendan de sus guantes viejos”, le dijo, “porque nadie entrega sus recuerdos”.
Shine puso la nota en el fondo del cajón donde se propuso echar los guantes que el público le enviara. El primero no tardó en llegar. Vino con una carta emocionante, capaz de enternecer al más duro de los corazones. Era de Tom Kolinsky, residente de Watersmeet, un pueblo pequeño en el norte el estado de Michigan.
Kolinsky aportaba tres guantes, en lugar de uno. Pero uno de ellos tenía un significado personal enorme para él. Era la prueba de que la gente podía desprenderse de sus guantes usados, que guardaban viejos sueños de infancia y juventud, y ayudar con ellos a fomentar nuevos sueños en una pobre y
remota ciudad dominicana llamada San Pedro de Macorís, hogar de grandes estrellas del béisbol de grandes ligas, donde miles de niños indigentes, sin ningún porvenir, juegan pelota en las calles, desnudos y sin guantes.
“Incluido en el paquete hay tres guantes”, decía Kolinsky, “muy usados por cierto, pero estoy seguro que los niños dominicanos les darán buen uso”. Había entre ellos, un guante de receptor. Perteneció a su hermano Bob, muerto once años antes, cuando apenas tenía 28. Kolinsky lo había guardado todo ese tiempo en recuerdo de todos los grandes momentos juntos. “Yo era pitcher y él (su hermano Bob) receptor. Y estoy seguro que él tiene una gran sonrisa sabiendo que su guante va a ir a un muchacho, quien como él hizo, dormirá con el guante durante la primera semana”.
Como escribió Shine, ese era sólo el comienzo. Gracias a envíos por correo o llegados directamente, el cajón comenzó a llenarse. Los padres enviaban personalmente a sus hijos a llevar los útiles viejos para los niños de San Pedro de Macorís. Muy pronto la colección sumaba más de 300.
Esos guantes fueron traídos a comienzos de abril de 1986 al país. El propio Shine estuvo aquí para presenciarlo. Todo un engranaje de solidaridad se puso en funcionamiento para hacer posible esa donación. Agencias turísticas de los dos países, el Central Romana Corporation y la Fundación Pro- Deportes Aficionados, Inc., pusieron sus servicios a favor de esta causa noble.
Y yo me preguntaba, ¿por qué no podemos hacer nosotros aquí algo parecido en favor de tantos niños descalzos amantes del béisbol y de cualquier otro deporte, que no pueden practicarlo por falta de útiles? ¿Cuántos de nosotros, como escribiera Shine en Detroit, no guardamos un viejo guante, una pelota de básquetbol, un viejo uniforme, un bate, una gorra, en un closet? Desempólvenlo y envíenmelo al periódico El Caribe. Aquí habrá también otro cajón para guardarlos. Y ayudemos con ello a muchos niños pobres dominicanos a convertirse en futuras estrellas del deporte. Hay entre ellos potenciales Juan Marichal, Pedro Guerrero y Mario Álvarez Soto, escribí entonces en mi columna diaria.
En América Latina, muchos jóvenes desesperados, faltos de oportunidades, se convirtieron en guerrilleros. A muchos de ellos les motivó más la frustración que la ideología. Aquí en nuestro país miles de muchachos, con afanes y aptitudes deportivas terminaron como militantes de extrema izquierda. La ideología en sus casos tampoco fue el factor determinante. Pero agotadas sus posibilidades en una sociedad de alta competencia y ausencia de oportunidades, no les quedó más camino que buscar allí el chance que no encontraron en otro medio, ya sea para realizarse o volcar sus resentimientos. La mayor parte de los problemas de muchos de ellos aún son de fácil solución. En realidad, si se le observa bien, no piden casi nada. Un poco de atención, quizás, precisamente de lo que más adolece esta sociedad, formada en su mayor parte por gente desesperada, anegada en miseria y frustración, escribí entonces.
En Detroit, personas que jamás oyeron hablar de República Dominicana se despojaron de pertenencias de un valor sentimental muy grande para ayudar a los muchachos pobres de San Pedro de Macorís a poseer útiles con que jugar béisbol, su deporte preferido. Toda una ciudad se movió en esa campaña tan generosa. Los dominicanos, estimulados por tan noble gesto, pudimos y creo que aún podríamos hacer aquí algo parecido para ayudar, ya no sólo a desamparados de San Pedro de Macorís, sino también a los muchachos olvidados de nuestro grandes y superpoblados barrios marginados. Esa era mi opinión en 1986 y lo sigue siendo ahora.
A miles de ellos les bastaría con un guante o un uniforme viejo de béisbol. A otros les sería suficiente con una bola usada de basquetbol. La mayoría preferiría un par de calzados para poder jugar béisbol o practicar atletismo. Así de simple. Pero no lo hicimos. He vivido desde entonces con esa frustración.
Como director ejecutivo de la Fundación Pro-Deportes Aficionados, Inc., me reuní en aquella época con un grupo de prósperos empresarios. La idea de la reunión era diligenciar fondos para un programa deportivo de ayuda a los niños
indigentes de los ghettos de la ciudad. Teníamos en mente involucrar a todo un vasto sector empresarial de suerte que se tratara de un programa que pudiera proyectar sus inquietudes sociales, demostrar sobre la base de esta participación, mínima si se quiere, la comprensión de su propia responsabilidad corporativa en un mundo de necesidades y abrumado por las inquietudes. No se pretendía siquiera aportes económicos sustanciales. Bastaba que unas 600 empresas o individuos donaran la irrisoria suma de RD$20.00 (veinte pesos) mensuales, deducibles además de impuestos, para reunir una cantidad que permitiera llevar a cabo algunos planes, contratar entrenadores y dotar de útiles a los clubes. Algunas de ellas podían hacer la donación como gasto de caja chica, suponía. Uno de los presentes hizo breves cálculos mentales, extrajo de su chaqueta un bolígrafo enchapado en oro, trazó unos números sobre un pedazo de servilleta y sacó una rápida y definitiva conclusión que acabó con todas las aspiraciones: “Usted habla aquí de RD$120,000 anuales. Eso es mucho dinero”. En cambio, la mayoría de ellos asistía en períodos de campaña electoral, a veintenas de cenas con los diferentes candidatos pagando hasta dos mil pesos por cubierto, mucho dinero en esa época, sólo para que un potencial ganador de la Presidencia supiera que él estuvo allí una noche.
El pueblo dominicano, el sector privado, en particular, siempre ha sido solidario de grandes causas. Sólo que muchas veces ese sentimiento íntimo y sincero de solidaridad ha sido pésimamente encauzado. Si un periódico de Detroit, al que no le ataba ninguna clase de vínculo con el país, fue capaz de motorizar la ayuda de su comunidad, atrapada en las enormes complejidades de una sociedad super desarrollada, para auxiliar a muchachos pobres de San Pedro de Macorís, ¿por qué no podíamos, los residentes en Santo Domingo, hacer otro tanto en beneficio de los cientos de miles de niños y jovencitos desamparados que deambulan por ahí expuestos a los peores vicios y a las más nefastas influencias ideológicas? Esa pregunta me martillaba en los oídos.
No se les estaba pidiendo que se despojaran de su riqueza o que abandonaran su confort. Yo insistía en que si alguien podía despojarse de un viejo guante de béisbol o de cualquiera otra utilería, por más recuerdos que le signifiquen, bastaba con enviarlo al periódico o al Hotel Santo Domingo, donde estaban oficinas de la empresa en la que trabajaba. Tenía la seguridad de que ese gesto ayudaría a cambiar algunas vidas.
Pero mi exhortación no consiguió nada. Esperé día tras día en vano. Hubo gente que me detuvo en la calle para felicitarme y desearme éxito en la campaña. Sin embargo, ninguno de ellos hizo nada para que yo lo obtuviera. Mi apelación por los niños beisbolistas pobres de San Pedro de Macorís y otras ciudades y pueblos, no encontraron el eco que la misma apelación de un periodista de Detroit por esos mismos niños había conseguido entre la gente de su ciudad, extraña a nosotros.
Sólo nos llegó un par de bultos. Los recibí sorpresivamente una mañana en mi escritorio en la redacción de El Caribe. Llegaron en una funda plástica repleta de otros útiles, con una emotiva carta firmada con premura, que dejaba filtrar los recuerdos juveniles celosamente guardados como un cofre. Eran sus viejos spikes, tal vez el único testimonio, o el más fiel, de sus antiguas hazañas de beisbolista aficionado, porque en el paquete enviaba también su uniforme, su gorra y dos bates increíblemente conservados. Miguel Dájer se desprendía así de un gran tesoro personal para que tratáramos de conseguirle un mejor uso. Los había conservado durante años, añejando experiencias vividas cuando el furor de la edad las hace verdaderamente intensas y perdurables, en un armario, como para que la luz que filtran las rendijas no contaminara el recuerdo. Y los regaló.
No le costó ningún esfuerzo. Todo el trabajo de persuasión consistió en los dos artículos míos pidiendo guantes usados para donarlos a muchachos pobres. Esa fibra recóndita, que él dejaba traslucir con una encantadora lucidez en cada conversación, se tensaron en esos escritos. Me lo decía en su carta, tan cálida y humana como su propio gesto de desprendimiento. Llegó a la conclusión de que era necesario “congelar” esos recuerdos adheridos como una cinta a esos viejos spikes, casi nuevos, como si don Miguel se permitiera cada cierto tiempo dedicarles un momento de atención, lustrándolos para que permanecieran relucientes, listos como para un partido en el antiguo play, testigos de sus hazañas remotas, que gozaba al revivirlas con una precisión extraordinaria, cada vez que me veía en una recepción o en la casa de un amigo mutuo.
Lo que realmente le conmovió de mis artículos y le indujo a desprenderse de tan valioso tesoro personal no estaba siquiera en ellos. Simplemente él había visto repetirse en la narración una experiencia suya muy similar, por la que con
toda seguridad han pasado muchos como él. Podía ver reflejada su emoción en cada línea de la carta, entregada con otro paquete de correspondencia por Ivonna, su hija, a quien él se la dictó una mañana por teléfono con una encomienda vigorosa: “Entrégasela tan pronto la termines”.
Como los niños pobres de San Pedro de Macorís que juegan al béisbol haciendo sus pelotas de viejas medias de nylon de mujer, encontradas en zafacones, improvisaban bates con pedazos de madera, llenos de clavos, y se deslizaban en almohadillas construidas de tapas de pintura y atrapaban la bola con guantes fantasiosamente hechos de cajas de cartón, Don Miguel había pasado por lo mismo. Sólo que la necesidad no había sido en su caso el motivo ni la razón. Simplemente la similitud le tocó una fibra profunda y despertó un sentimiento noble y encomiable. Y no encontró otra manera de demostrarlo que enviándome inmediatamente sus viejos spikes tratados como a una de sus hijas, Ivonna o Xiomara, sus bates, en perfecto estado, con los que había conectado sus mejores batazos, y su uniforme, aún con señales de la manera gallarda y agresiva con que seguramente se deslizaba en las bases. Todo para que yo los hiciera llegar a muchachos desconocidos que necesitaban de esos útiles para poder llegar a ser algún día estrellas famosas y dejar así de ser espantosamente pobres.
De esta manera Don Miguel se despojó de sus recuerdos logrando que brotaran esperanzas y no se marchitaran algunas ilusiones.