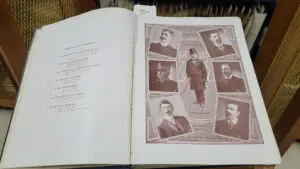Cuándo Barón Altagracia se vio en el espejo del sanitario, adonde había ido con mucho apuro, comprendió de inmediato, que lo habían cambiado por otro, que no era él mismo quien se miraba a los ojos fijamente.
Había llegado de prisa, impulsado por una pujante necesidad, al estilo del conde Sciurria, que no había asistido al evento, pero sería el cronista social y estaba allí sin estar. El contaría cosas que sucedieron y cosas que no sucedieron, y otras que podrían haber sucedido. Algunos de los acontecimientos que describiría resultarían enigmáticos o incomprensibles para los profanos porque se trataba de un asunto privado. Esta vez escribiría en su página semanal sólo para los iniciados. La logia de los Dominicanos Exatec, los graduados del una vez llamado ITESM.Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. El ahora Tec de Monterrey y sus veinticinco campus en los principales estados de México.
En el curioso mundo Exatec pasaban a menudo cosas extrañas y esa noche no sería la excepción. Por eso el fenómeno, la idea de que lo habían cambiado por otro, no le causaba mayor desazón a Barón. Su vieja carcasa de huesos, qué tan fiel le había sido, se estaba ya deteriorando y no veía con malos ojos la transformación que se estaba produciendo en su interior. Empezaba inexplicablemente a sentirse y verse más joven, más vigoroso, como si una nueva vida se moviera por todas sus venas. Una sangre nueva lo irrigaba y vigorizaba, sobre todo en las partes que más lo necesitaba. Cuándo salió del baño se dio cuenta que también los demás asistentes al glamoroso encuentro estaban cambiando, que ya no eran los mismos y se movían en la pista de baile como jóvenes quinceañeros. Bailaban y comían y bebían como cosacos.
Gustavo sentía por igual una antigua y conocida sensación de euforia. La sangre corría ahora como un torrente por sus venas y empezaba a tener malos pensamientos. En su rostro asomaba una expresión equívoca. Una especie de siniestra beatitud.
Curiosamente, el Hiraldo Julio lo acompañaba en sus sentimientos. Y se mostraba impaciente, como si de repente hubiera querido ir a algún lugar. Manolo y Ramón también se mostraban impacientes y Gumersindo empezaba a botar humo por las orejas. Michael, por su parte, brincoteaba de felicidad, daba saltitos de canguro, se sentía ligero como un globo y a la vez cargado de energía, una energía visceral que hacía siglos que no sentía.
El Comandante y Horacio —representantes del mas correcto recato y compostura— comenzaban a sentirse preocupados, pero a la vez felices por el extraño efecto revigorizante que los invadía o que más bien los embriagaba.
El Cachorro, principal organizador del encuentro, estaba eufórico, crecido, como si no cupiera en su pellejo. Muchos días y muchas noches había invertido en el proyecto que ahora se realizaba.
Solo Pedrito se mantenía reposado y distante, quizás para no estropear el peinado de su bien cultivado bigote.
Lo que ocurría era más que nada un rejuvenecimiento, un reverdecimiento clorofílico. Unos más que otros, pero todas y todos sin excepción experimentaban un agradable bienestar. Las chicas, casi ochentonas, resplandecían como colegialas. Gaspar bailaba twist con un frenesí inusitado y Carlitos, trepado a un abanico de techo, del cual se sostenía con una pierna y una mano, daba vueltas alegremente.

El Fraile cantaba Perfidia a pleno pulmón con una voz que envidiarían los más grandes cantantes latinoamericanos.
Todos dicen que es mentira que te quiera, decía el fraile, porque nunca me habían visto enamorado, y el mariachi que lo acompañaba le hacía coro en falsete. Subía el Fraile cada vez más y más alto, en un alarde de virtuosismo, mientras su voz adquiría una coloratura extraordinaria. Emitió entonces un do de pecho y el mariachi que lo acompañaba se disponía a dar un tre de nalga, pero se contuvo asustado cuando vio que empezaban a quebrarse las copas de vino, los vasos y los platos y numerosas piezas de la vajilla.
Hugo Bueno y Miguel Ángel habían recuperado su proverbial belleza juvenil y se miraban extasiados en unas bandejas de acero inoxidable, sin poder desprender sus miradas y sin poder desprenderse de las bandejas, una especie de éxtasis místico.
La mesa en que se encontraban Dinápoles y Regalado, la mesa de los Santos, empezó a elevarse y se elevó hasta casi topar el techo sin que ninguno de los dos pareciera percatarse. Estaban levitando santamente, como correspondía a los dos temperamentos más beatíficos del grupo y a nadie le pareció extraño. Toda la raza sabia que Dinápoles y Regalado podían levitar a voluntad cuando se lo proponían y a veces inconscientemente cuando decían sus oraciones.
Ilse y Norma subieron para pedirles que se bajaran, porque temían por su seguridad y era un peligro estar allí arriba pero ninguno de los dos hizo caso. Estaban manteniendo una conversación de altura y no podían bajar. Quince minutos después subió Luz del Carmen y les susurró algo al oído, pero tampoco le pusieron caso. En cambio nadie se preocupaba por Carlitos, que corría mayor peligro, pues el abanico podía desprenderse o Carlitos podía salir disparado.
Allí, pues, estuvieron Dinápoles y Regalado casi hasta el fin de la fiesta hablando de esas cosas privadas de las que hablan los santos y sin prestar atención al mundanal ruido. En alguna ocasión le hicieron señas a Viloria para que se sentara con ellos y Viloria rabiaba. A pesar de sus méritos acumulados en cuestión de santidad, Viloria no podía levitar y no levitaba. Apenas se desprendía un poco del suelo y no podía alcanzar la altura a que se encontraban Dinápoles y Regalado porque no había comulgado ese día.
De repente empezó a circular por la pista una especie de trompo, alguien que bailaba con la rapidez de un tornado, al ritmo de una cumbia y daba vueltas alrededor, echando como quien dice fuego. Era Caonabito, que se había montado o que se le había montando un espíritu. Todos aplaudieron maravillados la proeza, sobre todo cuando Caonabito se situó en medio del salón, al lado de Gaspar, haciendo dúo, y fue disminuyendo la velocidad del giro hasta detenerse completamente en medio de la admirada y agradecida concurrencia.
Lo más extraordinario fue la trompeta, la trompeta salida de la nada que comenzó a escucharse al final de la fiesta nítidamente, la trompeta de William Jerez que interpretaba El manicero en el más vivo recuerdo de todos los presentes, la trompeta que todos conocían y recordaban y que ahora los transportaba al escenario de los años mozos en Monterrey. Los años de estudiantes en Monterrey.
Se habían reunido en un elegante club de Santo Domingo para celebrar la puesta en circulación de un libro de memorias y habían regresado al Tec, al instituto de estudios superiores de Monterrey en los años sesenta y eran de nuevo estudiantes y eran jóvenes y bellos o por lo menos eran jóvenes. Durante un tiempo indefinido y vaporoso estuvieron todos los que estaban y todos los que no estaban, los ausentes y los presentes, los que habían partido y los quedaban y partirían algún día, el centenar de felices estudiantes de aquella inolvidable juventud en Monterrey, aquellos años verdes de tantos sueños y tantas realizaciones que tantos frutos dieron y darían…