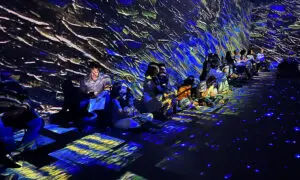Madrid.- Cuando a un aficionado al cine se le menciona a John Ford, Raoul Walsh, Michael Curtiz o Billy Wilder, de inmediato se entusiasma y quiere volver a ver una de sus películas, ninguna de las cuales se podría considerar completa sin la banda sonora, que ayudó a que sean inconfundibles e inolvidables.
En su último libro, «Tócala otra vez, Sam. Las mejores músicas de cine» (Fórcola), que acaba de salir a la venta, el escritor español, profesor y, sobre todo, cinéfilo Andrés Amorós nos propone precisamente eso: recorrer buena parte de la historia del séptimo arte a través de la música, un nexo que muchas veces pasa inadvertido, para bien o para mal.
De esa conjunción tan perfecta como complicadísima de establecer con buen acuerdo nos habla Amorós, quien en entrevista con Efe afirma que estos directores clásicos (y algunos aun en activo, como Clint Eastwood o Francis Ford Coppola) «sabían elegir muy bien las músicas» de sus películas.
No se puede uno imaginar «They Died with Their Boots On» (Raoul Walsh, 1941) sin la canción «Garry Owen», una tonada popular irlandesa que llegó a convertirse en el himno del mítico Séptimo de Caballería al que el general Custer condujo a la muerte en Little Big Horn.
Ni nadie puede evitar enardecerse cuando en «Casablanca» (Michael Curtiz, 1942) «La marsellesa» hace callar a los alemanes que están coreando una canción guerrera en el café de Rick.
Tampoco habrá ningún cinéfilo, mitómano o simplemente transeúnte del cine que alguna vez no haya dicho «tócala otra vez, Sam», muy libérrima traducción al español de la indicación que Bogart le da a su amigo el pianista para que toque «As time goes by», una melodía inmortal y que redondea toda la grandeza de este superclásico del cine, cuya banda sonora compuso el gran Max Steiner y que, según afirma Amorós en su libro, «es sinónimo de romanticismo cinematográfico».
Asimismo, no se puede concebir «The Quiet Man» (John Ford, 1952) sin la música que compuso para ella Victor Young o sin la balada irlandesa «La isla de Innisfree», que Maureen O’Hara (más pelirroja, vital y brava que nunca) interpreta al piano.
Y es que Ford, el viejo cascarrabias, el bardo del cine clásico, quien siempre parecía mofarse sobre la pretenciosidad de ciertos directores cuando ilustraban con música una secuencia, supo rodearse de estupendos compositores para sus filmes.
En otro sentido, desde luego nadie que la haya visto habrá podido olvidar la secuencia de la ducha de «Psycho» (Alfred Hitchcock, 1960) con el subrayado estridente y estremecedor de los violines ideado por Bernard Hermann. Nos invita a salir corriendo mientras nos quedamos pegados a la butaca.
Sin embargo, de acuerdo con Amorós, actualmente «hay una sobreabundancia de música» en las películas. Ya no se busca tanto subrayar o destacar un mensaje y, por lo tanto, «se cae en lo abrumador, en lo atronador».
Este defecto se acentúa, según Amorós, por la tendencia de buena parte del cine actual a disminuir la influencia del guion en favor de elementos puramente pirotécnicos o visuales, condensados en una abrumadora exposición de efectos especiales.
Ahora -señala- «tiene mucha menos importancia el guion, e incluso la humanidad de los personajes. Es un cine concebido para un público acostumbrado al ritmo de las series de televisión, donde todo transcurre muy deprisa» y en donde queda poco espacio para hacer retratos de personajes.
En su libro, del que destaca que «no es para expertos ni para un público intelectual, sino para un público medio», Amorós se refiere a dos directores, Stanley Kubrick y Luchino Visconti, cuya obsesión e interés por encontrar la banda sonora perfecta son legendarios.
Visconti, un esteta, un manierista, casi un diletante del cine, dio en el clavo cuando eligió el «Adagietto» de la Quinta Sinfonía de Mahler para ilustrar la melancólica belleza contenida en «Morte a Venezia» (1971), una de las cumbres del cine de todos los tiempos, que no se puede entender de ninguna manera sin esa música, idónea para reflejarnos en la desolada mirada de su protagonista, Dirk Bogarde.
Más afanoso, si cabe, era Kubrick, quien, según cuenta Amorós, para preparar la banda sonora de «Barry Lyndon» (1975) «pidió que le trajeran toda la música del siglo XVIII que se había grabado en disco. La escuchó, la seleccionó y la manipuló, incluso cambiando el ritmo, el ‘tempo’», como hace con la «Sarabande» de Händel, a la que adereza, modifica y articula según su conveniencia.
La música es el ornamento -y tal vez mucho más que eso- de todas estas películas. Muchas veces es una banda sonora rotunda, majestuosa, firme, relevante por sí misma. Otras, en cambio, es casi un suspiro, un susurro, imprescindible para coronar la secuencia final de «The Bridges of Madison County» (Clint Eastwood, 1995).
«El buen cine no te cansas de verlo. No es de usar y tirar», señala Amorós, quien sostiene que la hipercorrección política que parece acompañarnos ha lastrado y lastra el cine actual.
Amorós comenta que «existe una tendencia, derivada del entorno anglosajón contemporáneo, que nos lleva hacia un ternurismo sensiblero y tonto y con la que se trata de ocultar muchas veces la realidad», incluso «la realidad de la muerte».