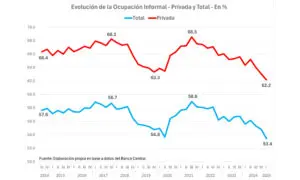Ser adulto no es solo pagar cuentas ni tomar decisiones difíciles. Es mucho más complejo y, a veces, desgarrador.
Ser adulto es aprender a sostener el mundo de los demás mientras el tuyo se tambalea. Es ir a trabajar con el alma hecha trizas, responder correos con cortesía mientras por dentro gritas de angustia, y seguir poniendo la mesa aunque no tengas hambre de nada.
Madurar es dominar el arte de las apariencias sin perder la esencia. Es entrar a una reunión con los ojos hinchados por haber llorado en la ducha, sonreír como si nada, aportar ideas, cumplir metas… mientras cargas con una pérdida, una decepción, una ansiedad que no cabe en palabras.
Ser adulto es abrazar a tus hijos con fuerza cuando tú eres quien necesita ese abrazo, y decirle a tu madre que estás bien aunque no lo estés, porque sabes que su corazón no podría con otra preocupación.
Hay una extraña belleza en todo eso; una forma de amor profundo que se expresa en silencios, en gestos pequeños, en seguir adelante. No porque todo esté bien, sino porque hay quienes cuentan contigo. Porque alguien necesita que seas su lugar seguro. Porque entendiste que no todo dolor se puede compartir, y no todo cansancio se puede detener.
Ser adulto es también saber elegir las batallas. Aprender a callar cuando gritar no cambiaría nada, a ceder aunque queme el orgullo, a priorizar la paz sobre la razón. Es cuidar el tono de voz, incluso cuando estás al borde del colapso. Es consolar al amigo que se desmorona mientras tú estás reconstruyéndote en secreto.
Con el tiempo, una se vuelve más suave y más fuerte a la vez. Suave con los demás, porque entendiste que todos están librando sus propias guerras invisibles. Y fuerte contigo misma, porque descubriste que puedes caer y levantarte tantas veces como sea necesario. Que no necesitas tenerlo todo resuelto para ser una buena madre, una buena hija, una buena compañera, una buena persona.
No siempre es justo. A veces, es agotador. Pero también es un acto de valentía. Porque ser adulto no es tener respuestas, sino seguir haciéndole frente a la vida aunque no las tengas. Es caminar con miedo, con dolor, con dudas… pero caminar al fin.
Y en medio de ese cansancio existencial, de esa adultez muchas veces solitaria, hay chispazos de luz: una conversación honesta, una risa compartida, una caricia que no pide nada a cambio. Esos momentos valen oro. Son los que nos recuerdan que no estamos tan solos, que también somos sostenidos sin saberlo.
Porque, al final, ser adulto no es dejar de sentir. Es aprender a sentirlo todo… y aun así seguir amando, cuidando, construyendo.