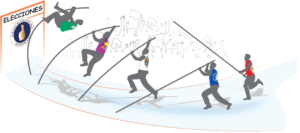Un poco en serio y un poco en broma, al Gallego lo describí en parte con tintas muy encendidas en el relato “Fábula del fabulador” de “Los cuentos negros”, que recomiendo a todos los lectores:Era pequeño, enjuto, displicente, autoritario y atrabiliario, y su mayor fuerza visible era su fuerza de cara y el vozarrón de mando, el bigote terrible a manera de remache y unos ojos torvos, felinos, pequeños y alucinantes. Ni claros ni serenos, ni de un dulce mirar tan alabados. Eran ojos puñales, dotados de un extraño merodear torcido.
Manolo era así de alguna manera, un tipo odioso, antipático, sobre todo para quienes no lo conocían, y tenía también otras maneras de ser. En el comando San Lázaro, del cual era de hecho comandante, todos lo respetaban porque había dado muestras de valentía y muchos lo querían. (Una vez, por cierto, entré sin tocar a su habitación y me lo encontré en paños menores y de inmediato me disparó una ráfaga de rayos y centellas).
El comando San Lázaro estaba lejos del frente, era un comando de apoyo y durante los enfrentamientos con las tropas del imperio y sus lacayos sudamericanos (la Fuerza interamericana de paz), los combatientes teníamos que movilizarnos de un lugar a otro. Así, los días 15 y 16 de junio de 1965, ante el avance de las fuerzas de ocupación que pretendían tomar la zona, al Gallego y varios compañeros les tocó ir a reforzar la guarnición del comando B-3. (A mí, en cambio, algún ocurrente -de cuya madre quisiera acordarme- tuvo la idea de incluirme en un grupo que enviaron a proteger los bancos).
El comando B-3, enclavado en una cuesta de la calle Jacinto de la Concha y con tres pisos de altura, sobresalía entre los edificios de los alrededores y estaba en peligro, bajo fuego de ametralladoras y lluvia de morteros. La lluvia de morteros no permite salir con un paraguas a la calle, hay que dejar que escampe, simplemente, y ponerse a resguardo mientras tanto, como hacían los compañeros del B-3. El Gallego me contó que estaba en cuclillas cerca de Jacques Viau Renau, el poeta haitiano, mi inolvidable maestro de francés. Jacques Viau estaba tumbado en el suelo junto a una pared, en posición horizontal como casi todos los demás, pero con las piernas flexionadas. En algún momento el Gallego se paró, se dirigió a la habitación contigua con la intención de hacerle una llamada a su esposa Clara para decirle que estaba por el momento vivo y escuchó la explosión.
Un obús de mortero, uno de tantos, reventó en una ventana o cerca de una ventana, sacudió el edificio, escupió centenares de agujas o fragmentos, diminutas agujas fusiformes de acero incandescente. Hubo varios heridos. A Jacques Viau las agujas o fragmentos de acero incandescente le pulverizaron piernas y muslos. Al Gallego lo hubieran partido en dos. Jacques Viau Renau moriría pocos días más tarde.
A raíz de los acontecimientos del 15 y 16 de junio el Gallego estuvo por un tiempo de un humor extraño, lo marcó otro episodio del que nunca habló mucho, salvo contadas ocasiones. Algo que ocurrió en un lugar que no puedo precisar, muy próximo a la primera línea del frente norte.
El Gallego formaba parte de un equipo que había ido a observar y reforzar la resistencia, y en un piso alto de un destartalado edificio encontró a un solitario combatiente que parecía haberse escapado de una pintura surrealista. Se mantenía de espaldas contra una pared, casi pintado en la pared, y miraba de soslayo hacia fuera, echaba miradas furtivas hacia el exterior. Con ambas manos sostenía un fusil Mauser casi tan grande como él.
El Gallego lo saludó y se acercó, pero el solitario apenas le prestó atención. Estaba enfrascado en una tarea que consumía todas sus fibras nerviosas, al acecho de una presa que observaba por momentos, como se dijo, muy cautelosamente, a través de uno de los tantos agujeros que había en la pared. Con mayor cautela se retiraba ligeramente hacia atrás, abandonaba casi de inmediato el observatorio, volvía al poco rato a mirar hacia lo que parecía de lejos una trinchera enemiga y lo era. Al Gallego le saltó el corazón cuando comprendió de qué se trataba.
Muy de cuando en cuando y bajo un ruido ensordecedor de metralla, un soldado de la fuerza de paz sacaba imprudentemente medio cuerpo, disparaba un par de ráfagas de ametralladora y volvía a sumergirse en la trinchera de sacos de arena.
El combatiente solitario le disparó sin éxito un par de veces, sin que el soldado pacifista -en medio de tanto silbido de balas- se diera cuenta. La tercera vez que falló, el Gallego se fijó en la mira del Mauser y advirtió que estaba mal calibrada, le pidió que le permitiera por un momento el fusil, hizo un estimado de la distancia (fuera de alcance de la Thompson que portaba) y ajustó la mira.
El tirador solitario disparó una vez más cuando el soldado enemigo emergió otra vez de la trinchera, casi de espaldas, y le atinó al parecer bajo la nuca. El impacto, o quizás el espasmo de la muerte, lo catapultó un poco hacia fuera, sobre los sacos de arena, y allí quedó tendido unos instantes, hasta que unas manos invisibles lo halaran hacia abajo.
La reacción del combatiente solitario sorprendió al Gallego. Lo miró con espanto, horrorizado. ¡Por culpa suya!, gritó. Y el Gallego no supo qué decir. Pero al poco rato lo convenció de que se alejaron del lugar, antes de que lo demolieran a cañonazos.
Cuando el Gallego me contó esta historia me pareció que quizás de alguna extraña manera le pesaba el alma.
pcs, viernes 5 de mayo de 2017.