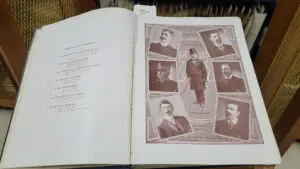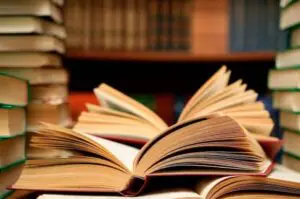El querido Jefe lo decía y lo repetía en presencia de mi padre, el general Bonilla, y lo decía y lo repetía en presencia mía y de mis hermanas. Y lo decía y lo repetía también públicamente. No se cansaba de decirlo. Que no aceptaría otra nominación a la presidencia de la República. Que de ninguna manera se reelegiría. Que su mayor ambición era servir al pueblo y ya lo había servido, rescatando la democracia, rescatando de sus ruinas la ciudad de Santo Domingo, rescatando económicamente el país.
La única circunstancia en que consideraría volver a ser candidato era o parecía ser inconcebible. Sólo aceptaría si todo el pueblo dominicano se lo pedía. Sólo si todo el pueblo dominicano unánimemente se lo pedía. Y el pueblo se lo pidió.
Sí, el pueblo dominicano se lo pidió. Unánimemente se lo pidió de mil maneras diferentes. Se lo exigió amorosamente. Lo arrastró casi como quien dice a la fuerza, la fuerza del cariño, a optar por un nuevo periodo de gobierno.
Hoy resulta difícil imaginar cómo el aprecio, la devoción o veneración que la gente sentía por el Jefe pudiera expresarse en términos tan entusiastas y cómo el entusiasmo se traducía en un coro tan simultáneo de alabanzas. La gente hablaba y escribía, publicaba peticiones en todos los medios solicitando la continuidad del Jefe en el poder. El pueblo, todo el pueblo dominicano, no sólo quería la reelección del querido Jefe, expresaba un deseo de honrarlo como se merecía, con todo tipo de títulos, monumentos, con todos los medios posibles. Muchos exigían a gritos su nombramiento o designación como Grandeza Ilustrísima, Gran Ciudadano, Tutor de Generaciones… La comunidad pedía, no sin cierta (aunque justificada) exageración, la consagración, la glorificación, el ensalzamiento, la elevación del querido Jefe al rango de la divinidad.
Los menos entusiastas, entre las más prestigiosas figuras públicas del país, sugerían un plebiscito para declararlo presidente vitalicio.
Uno de los que mejor expresó estos anhelos fue un prestigioso dentista y orador de barricada, el Dr. José E. Aybar, un hombre agradecido que le debía al querido Jefe todo lo que tenía. Aybar publicó un conciso documento que hizo llegar a la prensa y a las manos de más de doscientos dirigentes políticos y causó un grato revuelo.
Con toda la lucidez y la visión de futuro que lo caracterizaba, el Dr. Aybar señalaba en ese documento que una campaña electoral no sería más que un inútil formalismo, un desperdicio, un gasto de tiempo y de recursos. En consecuencia, y a su atinado juicio, la Junta Central Electoral (o como quiera que se llamara entonces), el día 16 de mayo de 1934 debía simplemente proclamar al querido Jefe como presidente electo sin necesidad de elecciones. Después de todo, argumentaba con su habitual agudeza el Dr. Aybar, el querido Jefe ya había sido reelegido en la conciencia de todos.
Don Arturo Logroño, el canciller de la República, uno de los funcionarios más admirados y queridos, también aportó su granito de arena al debate sobre la reelección que estremecía a todo el pueblo dominicano. El debate electoral.
Don Arturo era un hombre afable, simpático, dueño de una cultura enciclopédica. Era conocido por su fina inteligencia y sus ocurrencias, por su talento como abogado y periodista y por sus grandes dotes de orador. Las malas lenguas decían que era nieto del arzobispo Meriño y que de él heredaba el don de la palabra, pero eso es algo que no ha sido comprobado.
Lo cierto es que era un hombre moderado, que impartía siempre buenos consejos, y era también un hombre apasionado, tan adicto y tan leal al poder del Jefe como a la comida. Con frecuencia oí decir que en su habitación tenía un recipiente enorme, una especie de barril de aceitunas españolas para calmar su permanente sed de hambre, pero esto puede ser que forme parte de las muchas leyendas que inspiró el ilustre personaje. Muchos, por cierto, se burlaban de él porque era bajito y redondo, pero en su interior él se reía de todos y casi siempre era el último en reír.
Algunas veces, mis hermanas y yo lo encontrábamos en la calle y siempre nos distinguió con el más cordial y elegante saludo. Nunca se montó en un automóvil, ni siquiera en alguno de los muchos que estaban a disposición del querido Jefe. Y sus motivos tenía. Con su baja y corpulenta anatomía y las trescientas cincuenta libras de peso que le atribuían, Don Arturo se sentía más cómodo en el asiento trasero de un coche tirado por caballos, a la manera clásica o antigua, con el sol y el viento jugueteando en su rostro bonachón, repantingado dichosamente y con los brazos abiertos de par en par.
La continuidad del querido Jefe suscitaba tantas simpatías dentro y fuera del país que hasta la famosa Eleanor Roosevelt vino a darle su tácito apoyo en el mes de marzo de 1934, y fue don Arturo Logroño quien la recibió en esa ocasión, el mismo que desfiló con ella en su condición de canciller de la República. Los envidiosos de siempre se burlaron de la pareja tan dispareja que hacían, pero la verdad es que la señora Roosevelt era tan alta y desgarbada y tenía una dentadura tan prominente que no hacía buena pareja con nadie, ni siquiera con su amante esposo, el presidente de los Estados Unidos de América.
Pero la cordial y fructífera visita de la prestigiosa primera dama insufló en el ánimo de don Arturo Logroño una fuerza retórica impresionante, le inspiró, de hecho, una de las declaraciones más contundentes y lapidarias en torno al tema de la reelección. Sí, don Arturo Logroño pasó a la historia cuando desnudó su corazón ante toda la nación y declaró sin complejos, sin falso pudor, sin ningún tipo de reticencia su lealtad incondicional a la más noble causa del país, la del querido, bienamado y siempre Jefe.
“Todos mis esfuerzos -dijo más o menos Logroño en la que fue su más vibrante declaración-, toda mi modesta capacidad intelectual y mis pocas fuerzas, mi lealtad personal y devoción política, mi cálida afección personal, mi alma, mi corazón y mis asuntos, el ritmo y el rumbo de mi vida pertenecen al Presidente Trujillo y a su gran obra de gobierno. A él debo mi presente político y sólo puedo concebir el futuro al amparo de su sombra magnánima y patricia…” Confieso que todavía me dan ganas de llorar cuando recuerdo esas palabras, quizás las más bellas que salieron de su boca. O de su pluma.
Lo único que faltaba por decir lo dijo en un editorial el periódico “La opinión”, un prestigioso medio de prensa que se hizo eco de todo el sentir nacional. En ese editorial, que es una de las cumbres del periodismo dominicano, se decía con orgullo que nuestro modelo de civilización y cultura estaba muy por encima del de muchos otros pueblos de la tierra y que cada vez que miramos en el horizonte la triste pintura de lo que está sucediendo en otros países, un grito jubiloso viene a nuestras gargantas: !Qué Dios preserve a nuestro emperador!
De cualquier manera, no fue fácil convencerlo, hacer cambiar al querido Jefe de opinión. Pero la presión popular no hizo desde entonces más que seguir en aumento. Finalmente, en el mes de abril de 1934, anunció a regañadientes que aunque era contrario a su deseo y a sus más íntimas convicciones, no tenía fuerzas ni corazón para negarse al inmenso clamor de tanta muchedumbre y aceptó la repostulación.
El Jefe, sin embargo, cumplió con todos los requisitos y formalismos, se sometió al rigor de una intensa campaña política y resultó ganador, junto a Jacinto Peynado como vicepresidente, por una inmensa mayoría de votos.
Dios había preservado a nuestro emperador.
Y nadie se mostró más feliz en esa ocasión que el coronel Andy Dauhajre.
(Historia criminal del trujillato [32]. Cuarta parte).
Bibliografía:
Robert D. Crassweller, “The life and times of a caribbean dictator”.