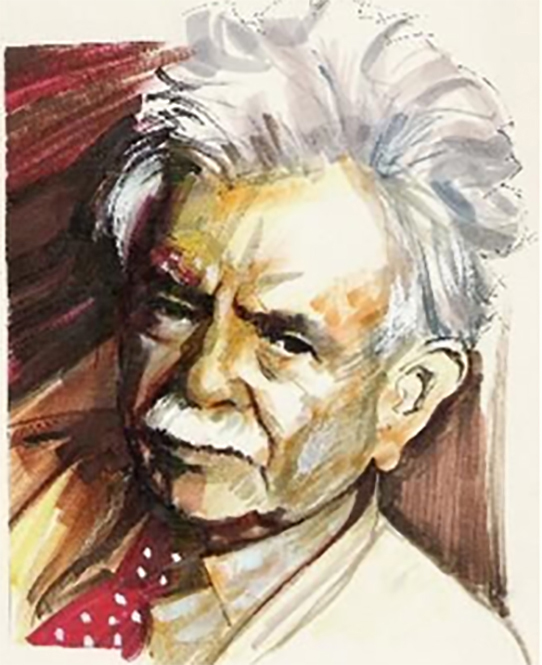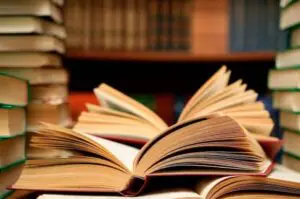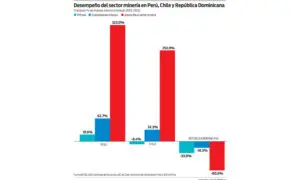Las naciones luchan unas contra otras. Se habla con frecuencia del “por qué” luchan. Pero “como qué” luchan, a ciencia cierta, nadie lo sabe. Los grupos se atribuyen un nombre, un título: luchan como dominicanos o como haitianos, como franceses o alemanes, como hondureños o salvadoreños. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es la verdadera pesantez sicológica (óntica, diría Heidegger) de saberse y sentirse español o italiano, inglés o judío?
Un examen de los usos y costumbres de un pueblo, de su organización y tipo de gobierno, su literatura y su mitología, acaso parezca una vía adecuada para descifrar el enigma. Sin embargo, podría pasar por alto el elemento específicamente nacional que está presente, como una “fe”, cuando se va a la guerra. Las naciones, de tal forma, habrán de verse como “religiones”.
El hombre lucha por algo más que una lengua, unas fronteras y una historia. Nadie combate por la defensa de un diccionario, ni mucho menos por el valor de un pasado, que se reduce al conocimiento de unos pocos nombres y de algunas efemérides. Algo más que identidad y particularismo, la nación es una conciencia, un ensimismamiento, un asombro renovado: una rabiosa conjetura, en suma.
La unidad mayor, con la que se siente en relación el hombre, es siempre un “símbolo de masa” El miembro de una nación se ve a sí mismo, disfrazado a su manera, en rígido parentesco con un determinado emblema de masa que ha llegado a ser el más importante.
Esas cuestiones las plantea Elías Canetti en su obra Masa y Poder. En este libro rutilante asoman los “símbolos de masa” de algunos pueblos occidentales: ingleses, holandeses, alemanes, franceses, suizos, españoles, judíos. Se trata, téngase en cuenta, de una reducción a rasgos hondamente simples y universales. Acaso sea un empeño por definir intuiciones globalizantes, envolventes, dentro de las que el individuo se percibe representado y, por qué no, encarnado.
El inglés, dice Canetti, se ve como “capitán” con un pequeño grupo de hombres sobre un navío: en su derredor y debajo de él, el mar. Está casi solo, como capitán incluso en gran parte aislado de la tripulación. Al mar, sin embargo, se le domina. El mar, en tal caso, es como un caballo que conoce bien su camino.
Los holandeses —emparentados tribalmente con los ingleses: por el idioma, por la evolución religiosa, por la tradición de imperios marineros— se identifican a sí mismos con “el dique”: unidos oponen resistencia al mar. La tierra que habita, el holandés tuvo que comenzar por ganársela al mar.
El símbolo de masa de los alemanes es el ejército. Pero el ejército es más que el ejército: es “el bosque en marcha”. Lo rígido y paralelo de los bosques erguidos, rectos, su densidad y su número, colman el corazón del alemán con alegría honda y misteriosa. En el bosque ya están dispuestos los demás, que son asimismo fieles y veraces y enteros, como él quiere serlo: uno entre los otros, firme y alineado cada quien y, sin embargo, apropiadamente distinto en altura y en fortaleza.
El símbolo de masa de los franceses es su “Revolución”. La masa, durante siglos víctima de la justicia Real, ejerce justicia ella misma. Aquel que se oponía a la masa le entregaba su cabeza. Los ejércitos franceses que conquistaron Europa surgieron de la Revolución. Encontraron a un Napoleón y descubrieron su máxima gloria guerrera. Las victorias pertenecían a la Revolución y a su general. Sólo al emperador, con todo, le quedó la derrota final.
Como símbolo de masa de los suizos están “las montañas”. El empleo de cuatro lenguas, la multiplicidad de los cantones, su estructura social distinta, el contraste de las religiones: nada logra quebrantar seriamente la conciencia que de sí mismo tiene el suizo. Desde todas partes el suizo mira las cumbres de sus cerros. Su difícil acceso, lo mismo que su dureza, inspiran seguridad al suizo. Separadas arriba, en sus cimas, abajo están cohesionadas como un cuerpo único, gigantesco. Son un cuerpo y este cuerpo es el país mismo.
“Así como el inglés se ve capitán, el español se ve matador”, ha dicho Canetti. Pero en vez del mar, que obedece al capitán, el torero es dueño de su muchedumbre, que lo admira. El animal, al que ha de lidiar según las ilustres reglas de su arte, es el “marrajo”, el viejo monstruo traicionero de la leyenda. Uno mismo es el caballero que lidia al toro, pero también uno es la masa que lo aclama. Por doquier uno da con ojos; por doquier escucha uno aquella voz distinta: por doquier se escucha uno a sí mismo.
La imagen de la muchedumbre que escapa de Egipto durante cuarenta años, a través de la arena, se convirtió en símbolo de masa de los judíos. El pueblo se ve reunido. Pero incluso antes de haberse establecido, el clan se percibe ya en la migración. Nada podría llevar más alto el sentimiento de estar a solas consigo mismo, propio de esta caravana en marcha, que la imagen de la arena. Ahora está y camina, como otra arena, a través de la arena. El mar, que se abate sobre sus enemigos, los deja pasar. Su meta es una tierra prometida que conquistará por la espada.
Canetti, por supuesto, no conoció a los dominicanos. Y, claro, su mirada no llegó hasta las criollas que emigraban a Europa y asomaban in puris naturalibus en las vidrieras de Amsterdam, o se contoneaban en los bares nocturnos de Hamburgo y Madrid, o hacían el oficio doméstico en Oviedo y Milán y Barcelona. Si hubiese intuido nuestra andadura, desde luego, habría él descubierto que el símbolo de masa de los dominicanos es la “yola”.
Emblema de sobrevivencia, signo de permanencia, la dominicanidad es el futuro que se refleja y navega en el océano de piedra de un pretérito sin hora. La yola es la unidad que nos fraterniza en la travesía aciaga, en el impulso centrífugo que nos obliga a salir de nosotros mismos, a romper con nuestra propia semejanza, a ser “lo otro”, a mimetizarnos: a convertirnos en “el otro”.
Núñez de Cáceres fue nuestro primer yolero. Navegó hasta Bolívar, y Bolívar no respondió. Los Trinitarios realizaron el segundo viaje. Duarte, Sánchez, Pina y Serra empujaron la quilla de un gran ensueño. La yola de Duarte naufragó en el verde océano de la manigua venezolana. Una bala de Santana detuvo aquella yola en El Cercado: Sánchez con las patas en el suelo y el corazón azul.
Le faltaría tino a Canetti para rozarse con esta proposición de errancias y deseos, con esta contraseña de abandonos y codicias, con este convite de singladuras y esperanzas que es la dominicanidad. Engalanado de Mariscal de Campo español, con un trapo de madrás en la frente y envainada la espada de José Joaquín, el pardo Eusebio capitanea la yola de nuestro ser nacional.
Eusebio erguido sobre la proa. Salta el bote, reflota, sacudido en el estrujón del agua titubeante. Arquea la silueta y se aleja, vuelta mancha oscura en el sosiego de gaviotas. Esbozo lento que avanza hacia ningún lugar. Erguido tizne de gentes. Sombra que se pierde, que se adentra en la memoria de los destinos irremediables.
______________________________________
Elías Canetti (1905-1994). Escritor de lengua alemana nacido en Bulgaria, hijo de una familia comerciante de origen
sefardita. Novelista, ensayista. Premio Nóbel de Literatura 1981.