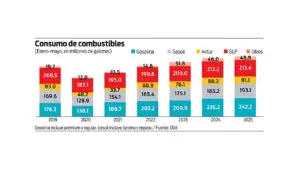No hay una democracia tan parecida a una dictadura como la mexicana. Pero México ha logrado con ello extirpar el peor y más dañino cáncer de la política hispanoamericana, que es la reelección presidencial y el liderazgo personal perpetuo. Un presidente azteca gobierna con poderes omnímodos, pero el país sabe que si bien seis años pueden parecer una eternidad, un día terminan y el gran señor desaparece del escenario político para siempre.
Por eso tal vez ayude a mejorar y adecentar la política dominicana una futura reforma constitucional que la prohíba, aunque se haga necesario prolongar el mandato a cinco o seis años, si bien este último sería muy pernicioso en el caso de una mala administración o un periodo de corrupción que supere las frías y escalofriantes alturas del Everest, nada extraño en nuestro historial gubernamental.
De todas maneras seis años serían siempre preferibles a ocho, a doce y a 22, como ya lo hemos vivido y sufrido, según cada quien se ubique, en nuestro historial democrático, y le ahorraría al país el costo oneroso de una reelección en el medio de un cuatrienio y otro, lo que siempre resulta nefasto política y económicamente hablando, por su efecto en las finanzas públicas y en la práctica democrática.
Lo lamentablemente cierto es que la reelección ha sido un cáncer propiciador de la corrupción y el clientelismo y causa de postergación de las prioridades. El uso de los recursos del Estado para catapultar una candidatura presidencial ha sido, a lo largo de nuestro ejercicio democrático, una de las prácticas más perniciosas. Hay distintas modalidades del aprovechamiento de las ventajas del poder para impulsar una candidatura reeleccionista y en nuestro ámbito político se ha apelado prácticamente a todas.
Ningún partido que haya ejercido el Gobierno en la historia nacional está libre de esa práctica.