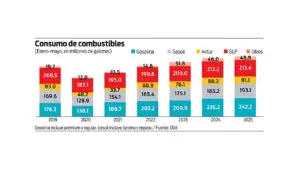Tras 4 años de estudios universitarios, navegando entre obras de autores clásicos, teorías y procedimientos, se obtienen las herramientas para insertarse en ese amplio mundo del Derecho, pero eso no te convierte automáticamente en abogado. Ese es el comienzo de un largo trayecto con el que podrías ser profesional, pero no experto en leyes; el diploma es apenas el pistolazo de arranque de una carrera que precisamente por eso se llama así, porque hay que recorrerla.
Abogado no se es, se convierte en uno y se puede llegar a ser, cuando esa labor se cultiva en el tiempo representando los intereses de alguien que no siempre tiene la razón, cuya defensa podría ser precaria, pero que, igual, acompañas sin que él pierda su dignidad ni tú tus principios.
El ejercicio de la profesión es asesorar con la mejor estrategia, dar la consulta adecuada en el momento oportuno para que se tome la mejor decisión que haga la diferencia entre la bancarrota o seguir en el mercado, mirando más allá del horizonte y no el inmediatismo. Es estar dispuesto, como el anuncio aquel, a disfrutar el éxtasis de la victoria, aunque también la agonía de la derrota y, aun así, tener el valor de levantarte para fijar el próximo paso y alentar al afectado para seguir luchando o detenerse, si es lo que le conviene.
Es no poder tener tranquilidad hasta encontrar una solución a un problema jurídico y luego, convencer al cliente de que es la mejor decisión entre su obnubilación y su afectación anímica, porque prefiere ver al contrincante mordiendo el polvo, antes que conciliar.
La sapiencia de un abogado se construye en un camino de probar errores y aciertos que solo viviéndolos se aprende de ellos, teniéndose que tragar muchas veces el orgullo frente al adversario, si es lo que conviene al patrocinado. Es colocarse por encima de las malquerencias para detectar la luz al final del túnel y mantener la objetividad para, en la distancia y con madurez, recomendar lo más conveniente.
La diferencia entre el abogado y el aspirante a serlo se aprecia en la anécdota donde uno acabado de graduar -aun con la toga puesta y blandiendo su título recién adquirido- alcanza a su profesor y confianzudo, le echa el brazo en el hombro, comienza a tutearlo y le dice muy orondo: “¿qué dice ese colega?” a lo que el otro le responde con gallardía: “Para que usted y yo seamos colegas, le faltan muchos años de experiencia. Usted es licenciado en Derecho, aún no es abogado”.