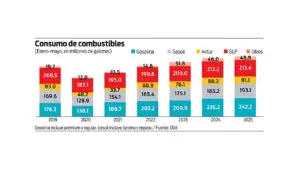Montevideo, 2010. Era apenas un joven diplomático, con poco más que ilusión, respeto por el oficio y la conciencia de estar representando a mi país en una de sus nobles misiones: la Embajada de la República Dominicana en Uruguay. Aquellos eran mis primeros pasos en el Servicio Exterior, y no imaginaba que en tan poco tiempo tendría frente a mí a uno de los hombres más singulares de la historia política latinoamericana contemporánea: el entonces presidente de la República Oriental del Uruguay, José “Pepe” Mujica.
El encuentro tuvo lugar en la residencia del Embajador de Italia en Montevideo, durante la recepción oficial con motivo de la celebración del Día Nacional de la República Italiana. En medio del ambiente diplomático característico de ese tipo de recepciones, Mujica se destacaba sin proponérselo. Vestía con la misma sencillez que predicaba y se movía entre los presentes sin la parafernalia habitual que acompaña a los jefes de Estado.
Aquel fue el momento en que me acerqué a él para expresarle, con el respeto y la admiración propios de mi cargo —y también con la emoción de quien aún da sus primeros pasos en la diplomacia—, el profundo aprecio que el pueblo dominicano sentía por su persona. Su reacción fue la que define a los grandes: en voz baja, casi con timidez, me agradeció el gesto con una mirada franca, tomándose el tiempo para escucharme como si no hubiera prisa, como si ese instante fuese suficiente.
Mujica, exguerrillero tupamaro, hombre de campo, filósofo de la austeridad y símbolo viviente de la coherencia ética, fue durante su mandato un referente global de liderazgo con propósito. Rechazó los lujos del poder, donó la mayor parte de su salario como presidente y vivió en su modesta chacra junto a su compañera de vida, la senadora Lucía Topolansky. No fue un político perfecto —como no lo es ninguno—, pero encarnó una idea difícil de encontrar en la política contemporánea: la del servidor público como ciudadano entre ciudadanos.
Ese breve encuentro, que para él pudo haber sido uno más en su agenda, para mí fue profundamente revelador. Me enseñó que, más allá de los discursos y las formas, el respeto genuino y la escucha activa son la verdadera diplomacia. Mujica, con su trato cálido y su atención pausada, me recordó que la grandeza no se impone, se transmite.
Hoy, al recordar su legado y su reciente partida, comparto nuevamente la imagen de ese momento como un humilde homenaje a un hombre que hizo historia sin buscarla. Descanse en paz, presidente Mujica. Su vida fue una lección de dignidad, y su ejemplo perdurará en quienes aún creemos que la política puede ser una fuerza para el bien.
En el futuro, me propongo también compartir algunas de las historias que escuché sobre Mujica durante mi estadía en Uruguay, así como el enriquecedor encuentro que sostuve con su esposa, la senadora Lucía Topolansky, en Ecuador, durante las elecciones presidenciales de 2012. Relatos que, más allá de lo anecdótico, revelan dimensiones humanas y políticas de una figura irrepetible en nuestra América Latina.
Por Erick Bernard