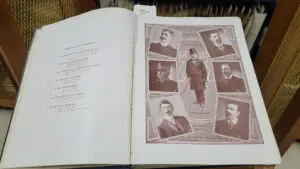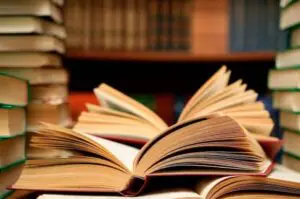Lagartos
Dos lagartos reinventan
el mundo.
Uno a su modo,
el otro al modo del uno.
Entrelazando su breve anatomía
buscan el orden de un orgasmo,
pata con pata,
rabo con rabo,
y en su lenta sacudida
quedan esculpidas
todas las posibilidades del sudor,
a secas.
Dos enigmas se responden
a cuentagotas
y sin aspavientos.
Dos lagartos descubren el mundo
y no somos tú ni yo.
La Marca
El Príncipe se cambiaba de ropa cada tres días. Para lavar utilizaba una ponchera de color indefinido cuya doble función de receptor y eyector de los jeans y camisetas siempre negros, le imponía el tinte nada ceremonioso de una piscina mugrienta en permanente estado de descomposición. Se sumergían en su dudosa superficie las prendas jabonosas, borrosos matices de una fauna fantasmal, flotantes bajorelieves en los que Maros jugaba a descubrir serpientes, dragones, lagartijas, unicornios… Aunque de esta última criatura muy bien pudiese haber sido responsable la trova que el desconchiflado toca-cassettes se empeñaba en difundir entre chirridos, con la cuestionable virtud de un burócrata tan atento a su deber como una mancha de grasa a su limpieza.
O tal vez la contramúsica proviniera de las cucarachas que se colaban en su mecanismo con la misma soltura con que atravesaban ágilmente el colchón en dirección desconocida. Siempre rápidas, siempre oscuras y gordas, a veces hacían una pausa que coincidía con el vacío postorgásmico de Maros, desviando hacia ellas la atención que la ponchera casi hedionda, colocada a los pies del colchón, recibía tal vez sin merecerla.
Pocas veces las reflexiones de Maros le concedían mayores dotes oraculares a las prolíficas inquilinas del Príncipe que, por cierto, era poeta. Mas bien le servían de espejo. Al mirarlas se cuestionaba la improbabilidad de su estado, incapaz de movimiento alguno y mucho menos de oratorias asépticas. La pregunta generaba un vacío tan abierto como su reverencia por aquel monumento al ostracismo, que sin pedirle aprobación a nadie ensartaba en su piel las perlas de un placer liviano.
Las arrugas del cubrecama que periódicamente alisaba; las manos lavadas antes y después de orinar, y para entonces también su vagina; la manía de cambiar de toalla a diario; de desechar las toallas sanitarias cada dos horas; las consistentes fobias de su psiquis en evidente coquetería con el trastorno, a fuerza de puro manoseo consiguieron su visa para el destierro. La primera noche que pasó allí, bautizada por la oscuridad más profunda, (El Príncipe solía obviar la factura eléctrica, como también ignoraba la utilidad de un teléfono, o de una estufa con gas) los ruidos se le antojaban una inventiva variación de John Cage, sobre todo porque en el toca-cassettes El Unicornio Azul se comía cada tres palabras a la siguiente y, como sabemos, chirriaba con un brío presumiblemente aupado por el tap de las curianas.
Salir de aquel ensimismamiento, de la soltura de sus miembros laxos y pringosos de tanto sudar, le tomaba un tiempo considerable. El abandono se negaba pacientemente a desaparecer. Tras realizar un inventario lento y pasivo, es decir, moviendo únicamente la órbita ocular y mínimamente el torso y la cabeza; conseguía finalmente la definición exacta de la habitación, algo así como “La Mugre que Canta” o “El Palacio del Unicornio Cochino”. Este último título le gustaba mucho porque asociaba dos nombres de cuadrúpedos, uno real y otro inventado, además de articular con disléxico ingenio la manía del inquilino por lo asiático.
El Príncipe tenía una colección, por llamarla de alguna forma, de coloridos y ubícuos papelitos, que recogía aleatoriamente grabando sobre su incomprensible caligrafía, o en cualquier espacio que tuviesen disponible, el evanescente paisaje de un verso. Tan volátil era su inspiración, materia de aire y por aire buena, que a aquel mismo medio los devolvía, no sin antes despedirlos con una frase igualmente incomprensible, aunque pronunciada en correcto castellano: Iros a tomar por el culo.
Muestra de su inconformidad con sus aireados poemas, la frase provocaba un incontinente ataque de hipo en el estómago de Maros, consciente, pero no tanto, de la frugalidad existencial que la causaba, (El Príncipe comía muy poco y casi siempre Chop-Suey mixto) pero sobre todo porque a su letargo complacido cualquier cosa le daba risa. En el Palacio su cuerpo recobró el íntimo triunfo del deleite alcanzado sin esfuerzo, o mejor dicho alcanzado no más, porque hasta entonces desconocía el éxtasis: después de cinco años de haber abandonado la virginidad todavía no sabía lo que era un orgasmo. Es que, como le decía Soraya, la mala suerte erótica es un hecho científicamente comprobable, y lo suyo era la muestra. A pesar de su frigidez estaba obsesionada con serle fiel a su anorgasmia asistida por una terapista Reichiana, a quien después de obsequiarle un ojo morado para destapar su agresión interna, cambió por otro especialista menos gestual pero igualmente ineficaz. Esto en palabras de Soraya, literalmente, por lo menos la primera parte.
Se desapareció tres días y a su regreso la llave del apartamento cambiada le señaló el destierro. El Príncipe estaba feliz, la recibió con los brazos abiertos, celebraron comiendo Low-Mein y bebiendo mucha cerveza. Durante tres semanas aterrizó a diario en una isla de cucarachas, en una ciudad de cucarachas, en un continente, en un mundo lleno de cucarachas. Jamás logró curarse de esta fobia pero vale subrayar que consiguió dominarla lo suficiente para contener grititos y aspavientos. Se limitaba a brincar automáticamente y también podía matarlas ella sola. El Príncipe mantenía a raya a las pardosas y crujientes, según él, pero Maros no estaba conforme, más bien evitaba hacer otra cosa que dormir y follar para no tener que verlas. Sólo fueron tres semanas y nada hubiese sido tan anormal en todo esto de no haber sido por la marca.