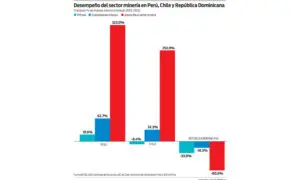Hace unos años escribí una reflexión en la que hacía referencia a la forma en que los dominicanos aprendimos a perder nuestra capacidad de asombro, por la frecuencia con que cada día, a todas horas y en cada rincón de nuestra geografía, se producen hechos horrendos contra ciudadanos de distintas clases sociales, y que de alguna forma nos convierten en víctimas potenciales.
Es un fenómeno que trasciende el hecho en que se materializa la muerte de un ser humano para quitarle sus pertenencias, porque deja secuelas de temor y un estado de ansiedad permanente en el resto de la sociedad.
La gente aprende a vivir con ese miedo, convencida de que ya no es raro ver cómo se dispara o apuñala sin piedad, para robar, por odio y hasta en el núcleo familiar, por motivos que bien podrían dirimirse mediante el diálogo constructivo y la concertación.
No asombrarnos por lo que ahora asumimos como sucesos normales, atenta contra la sensibilidad social tan necesaria para sortear con éxito esta barbarie que gana terreno y avanza vertiginosamente.
Cuando nos enteramos de las muertes de cuatro dominicanos que apenas despuntaban los 20 años, las redes sociales estuvieron a punto de explotar. El morbo ocupó (como siempre) un sitial de supremacía, y los cuerpos ensangrentados de los muertos eran objeto de entretenimiento.
Los medios de comunicación incluso se sumaron, subiendo videos e imágenes que alimentaban el interés de ver más de lo que hemos venido presenciando en los últimos años. Así, como algo simplemente normal en una sociedad que en un abrir y cerrar de ojos se volvió violenta.
Nuestra generación sucesora es devorada por el crimen, los vicios y el bajo mundo; se nos va o la matan. Y para colmo nos alegramos y justificamos esta postura con la lacónica expresión de “uno menos”.
¿Por qué no pensar en la creación de centros reformatorios en cada barrio? Le costaría mucho menos dinero al Estado que el presupuesto destinado a cárceles abarrotadas de internos, de donde salen a veces fácil, rápido y con “maestría” para seguir cometiendo los mismos delitos o peores.
¿Acaso no es de lo que se trata, de prevenir y trabajar con grupos vulnerables a ser presas fáciles del delito y el crimen? ¿De rescatar a los jóvenes que ya se han involucrado en hechos punibles?
¿O conviene más matarlos para alimentar la falsa creencia de que así se construye una sociedad realmente segura, y cuando no enviarlos a que se pudran en las cárceles sin posibilidades de regeneración? De las respuestas a estas preguntas y del compromiso que asuman los diferentes poderes del Estado depende que volvamos a ser lo que antes fuimos en este ¿bendito? país.